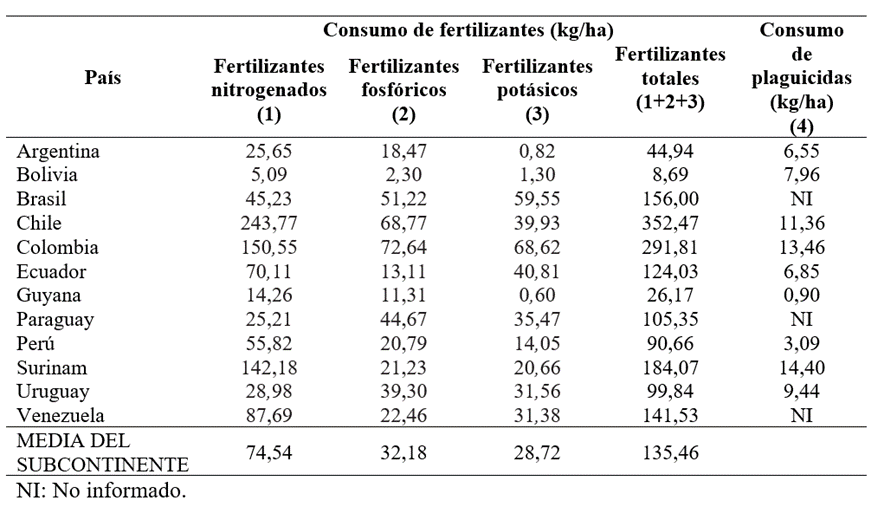INTRODUCCIÓN
A pesar de las muertes que causan los terremotos, las inundaciones, la sequía, las oleadas térmicas, la hambruna, las epidemias -VIH/SIDA, cólera, dengue, influenza y otras- y las guerras, la población mundial continúa incrementándose. A fines de 2011, la Tierra superó la cifra de 7.000 millones de habitantes, y ya desde dos años antes se estimaba que hasta el año 2050 se incrementará en unos 2.000 millones más (FAO 2009).
La Tierra cuenta con más de 13.600 millones de hectáreas de tierras emergidas, pero una parte nada despreciable de esta superficie se distribuye en montañas, desiertos, pantanos, selvas y otros accidentes geográficos en los que la vida humana se hace muy difícil. Si a estos terrenos inhóspitos o aún vírgenes se suman las áreas ocupadas por las ciudades, se puede entender por qué el área agrícola mundial se reduce a unos 1.600 millones de hectáreas. Para enfrentar el reto de alimentar a la población creciente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 2009) consideró que se debería aumentar el área agrícola en África y Latinoamérica en 120 millones de hectáreas, pero según sus propios estimados lo que sucederá es que se reducirá en 50 millones.
En el siglo XX, ante el incremento poblacional ocurrido después de la II Guerra Mundial, se planteó la necesidad de alimentar a estas personas. Para resolver ese problema se aplicaron fórmulas de alto nivel tecnológico, basadas en los adelantos científicos de la investigación en plantas y animales. Surgió así la “Revolución Verde” que tenía como propósito el incremento en los rendimientos por unidad de superficie.
Las armas de esta revolución eran: nuevas variedades de plantas, obtenidas a través del mejoramiento genético; fertilizantes químicos de origen mineral; plaguicidas capaces de controlar insectos, microbios y plantas indeseables; maquinaria agrícola para todas las labores, desde la preparación del suelo hasta la cosecha; diversos sistemas de regadío, y otras tecnologías (Gliessman 2013). Más recientemente se han incorporado a este estilo de producción los organismos genéticamente modificados (OGMs), que han incrementado el área agrícola que ocupan de 1,7 millones a 134 millones de hectáreas, desde su introducción en 1996 hasta 2016 (ISAA 2016).
Sin duda alguna, la población debe ser alimentada, pero ¿cuál es el precio ecológico que se paga por ello y qué herencia se está dejando a las futuras generaciones?
Este artículo se propuso dos objetivos:
Revisar los principales datos de la producción agrícola sudamericana y contrastarlos con algunos elementos que reflejan la huella ecológica que esta producción imprime al ambiente.
Analizar la necesidad de continuar alimentando a la población de la Tierra y conservar a la vez el ambiente en que se obtienen estos alimentos.
METODOLOGÍA
Se empleó el método de investigación documental. Se tomaron los datos de población total y superficie total de cada país (CEPAL 2016), así como los de población rural y tierras agrícolas (Banco Mundial 2016). Con esta información, se calcularon la densidad de población total, la población urbana y las tierras no agrícolas, así como las siguientes proporciones: población rural/tierras agrícolas, población urbana/población rural y tierras no agrícolas/tierras agrícolas.
Se revisaron los datos de producción agrícola por países de Sudamérica (FAO 2016). Del total de productos del agro generados en cada país, se escogieron los más representativos, considerando el volumen total de producción y la tradición histórica de su cultivo en esas naciones.
La huella ecológica es un indicador de insostenibilidad que mide la superficie requerida para obtener los recursos y absorber los residuos de una determinada población (Rees y Wackernagel 1996). En busca de un acercamiento a la huella ecológica que representa la producción agrícola en la región, se tomaron los datos de consumo de fertilizantes nitrogenados, fosfóricos y potásicos, y se calculó la suma de estos (fertilizantes totales); se revisó también el consumo de plaguicidas por hectárea (FAO 2014).
Con los valores de las variables de uso de la tierra y de consumo de fertilizantes se realizaron análisis de conglomerados usando el método de Ward y empleando las distancias euclídeas al cuadrado en las variables estandarizadas, para corroborar los análisis de los datos observados y buscar homogeneidad en el comportamiento de los diferentes países. Los datos de consumo de herbicidas no se incluyeron en este procedimiento por no estar disponible la información para algunos países.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Sudamérica está integrada por 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En la Tabla 1 se muestran los datos de población total, superficie total, densidad de población, población rural, población urbana, tierras agrícolas, tierras no agrícolas, y las proporciones calculadas a partir de esas cifras.
Tabla 1: Datos demográficos y de uso de la tierra en los países de Sudamérica.
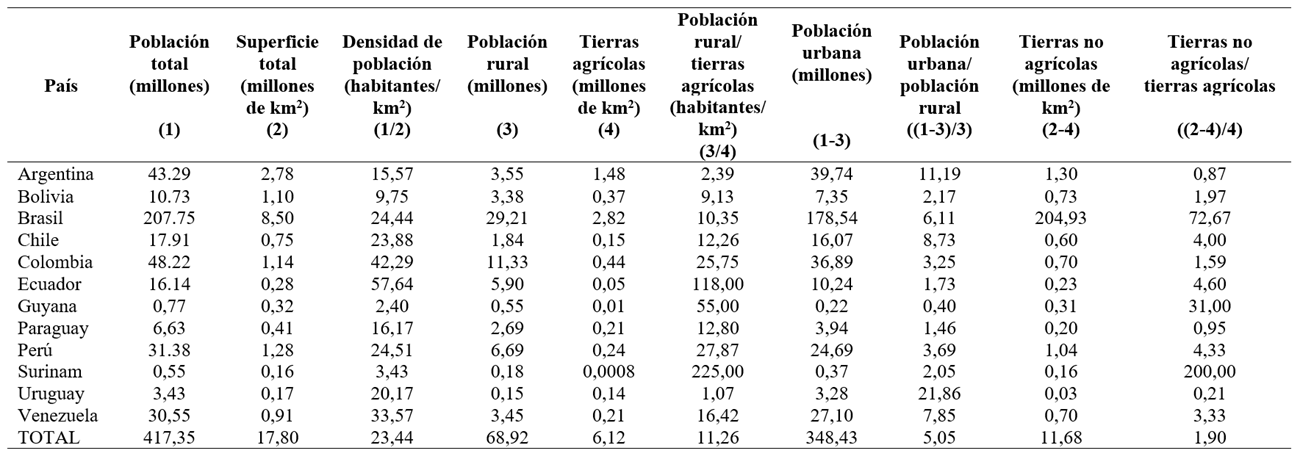
Fuentes: CEPAL (2016), Banco Mundial (2016) y cálculos de los autores.
Los datos demuestran que la población y la superficie total de los países sudamericanos son bastante heterogéneas. Compárese a Brasil -que con sus 207,75 millones de habitantes y 8,5 millones de km2 de superficie representa el 49,77 % de la población total y el 47,75 % de la superficie total del subcontinente- con Guyana y Surinam, cuya población sumada alcanza solamente 1,32 millones de personas y sus respectivas áreas totalizan apenas 480000 km2. En cambio, no es Brasil el país más densamente poblado, pues con 24,44 habitantes/km2 sólo sobrepasa ligeramente la media de la región (23,44). Los países con mayor densidad de población son Ecuador y Colombia, con 57,64 y 42,29 habitantes/km2, respectivamente. Las menores densidades poblacionales corresponden a Guyana, Surinam y Bolivia, bastante alejadas de la media subcontinental.
También puede apreciarse que sólo 68,92 millones de sudamericanos viven en las zonas rurales, lo que representa apenas el 16,51 % de la población total de la región (417,35 millones de personas). Al analizar la población rural por países, se observan grandes desproporciones en Brasil (29,21 millones de habitantes rurales, para el 14,06 %), Venezuela (3,45 millones, para el 11,29 %), Chile (1,84 millones, para el 10,27 %), Argentina (3,55 millones, para el 8,2 %) y sobre todo Uruguay (0,15 millones, para el 4,37 %). Curiosamente, el 71,42 % de los guyaneses (el segundo país más pequeño del área) vive en zonas rurales. Los datos de población urbana de los países complementan a estos.
Sin embargo, una cosa es el área rural y otra el uso que se da a la tierra, porque existen diferencias entre lo rural y lo agrario (Álvarez, Cruz, Nova, Valdés y Prieto 2010; Millet, Héctor y Fernández 2015). El 82,35 % de las tierras uruguayas están destinadas a la agricultura (0,14 de 0,17 millones de km2); otro tanto sucede con Paraguay (51, 21 %), Argentina (53,23 %), así como Colombia (38,59 %) y el propio Brasil (33,17 %). Los países con menor porcentaje de tierras agrícolas son Surinam (0,5 %), Guyana (3.12 %) y Bolivia (3,44 %), que tienen partes importantes de su territorio ocupadas por selvas, en los dos primeros, y por montañas y desiertos en el último.
En cuanto a la proporción población rural/tierras agrícolas, esta refleja la cantidad de habitantes rurales por km2 de tierra destinada a la agricultura. Países como Surinam y Ecuador, con 225 y 118 habitantes rurales por cada km2 de tierra agrícola, contrastan con otros como Uruguay y Argentina (1,07 y 2,39 habitantes rurales/km2 de tierras agrícolas, respectivamente).
Por su parte, la proporción población urbana/población rural indica que en países como Guyana (0,40), Paraguay (1,46), Ecuador (1,73), Surinam (2,05) y Bolivia (2,17) la cantidad de habitantes urbanos por cada habitante rural no es para nada preocupante; en cambio, en Argentina hay 11,19 habitantes de las ciudades por cada poblador rural, y en Uruguay 21,86; esta cifra representa más del cuádruplo de la proporción de la región (5,05). Aunque a primera vista estos datos parecen reflejar la cantidad de personas ocupadas en el agro y la cantidad de habitantes urbanos que deben ser alimentados por cada habitante rural, las cifras tienen un sesgo importante: no todos los pobladores rurales se dedican a la agricultura.
En el contexto actual, aunque la familia mantenga su residencia fuera de las zonas urbanas, es común que sus miembros combinen ocupaciones agrícolas con otras actividades no agrícolas o se dediquen exclusivamente a estas últimas (Schneider 2009; Méndez 2015). Por tanto, se vuelve más sustancial el análisis de la proporción tierras no agrícolas/tierras agrícolas, que indica la cantidad de tierra agrícola disponible para suministrar alimento a las áreas no dedicadas a la agricultura.
Las cifras mayores se encuentran en Surinam, Guyana y Brasil, con valores respectivos aproximados de 200, 72 y 31 millones de km2 de tierras no agrícolas por cada millón de km2 dedicados a la agricultura. No obstante, estos datos también deben valorarse con cuidado, considerando que los tres países tienen importantes áreas selváticas. Uruguay, Argentina y Paraguay, en el otro extremo, muestran proporciones por debajo de 1, lo que indica un uso más balanceado de la tierra para la producción de alimentos.
En el mismo orden de ideas, la figura 1 muestra los agrupamientos encontrados sobre la base del análisis de conglomerados, que resumen el análisis de las variables de población y uso de la tierra de manera integral. Puede apreciarse que Surinam y Uruguay no forman grupos con ninguno de los otros países, mientras el comportamiento de estas variables es similar en el grupo que integran Colombia y Ecuador. El resto de los países queda agrupado en un solo conglomerado.

Fuente: Elaboración de los autores
Figura 1: Dendograma de la distribución poblacional y uso de la tierra en los países sudamericanos.
Los productos de la agricultura en Sudamérica (tabla 2) aunque también son heterogéneos como resultado de las características del clima y la tradición agrícola de cada uno de ellos, muestran algunas regularidades que se exponen a continuación.
Tabla 2: Principales productos agrícolas de los países de Sudamérica (millones de toneladas).
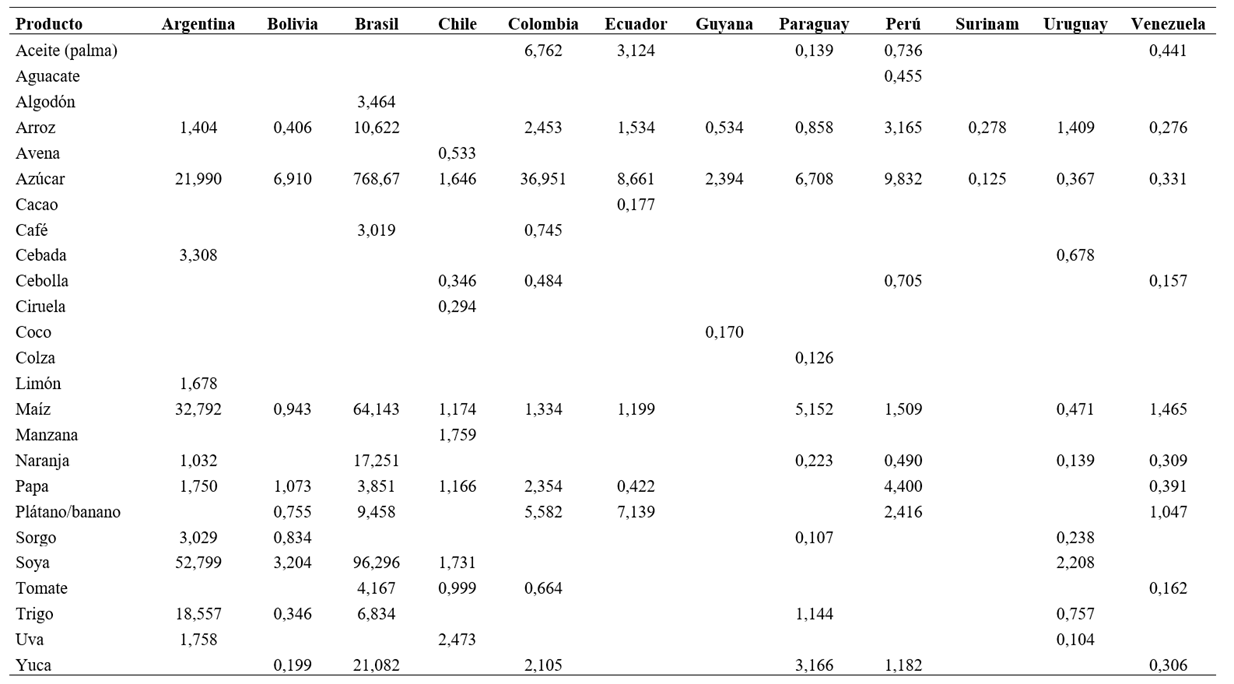
Fuente: FAO (2016).
La región sudamericana es una gran productora de azúcar (los 12 países que la integran son productores de este rubro). Se destacan también la producción de arroz (11 países), maíz (10), papa (8), plátano/banano, naranja y yuca (6). Otros productos como el aceite de palma y la soya se obtienen solamente en 5 países del área; sin embargo, en el caso de la soya, Brasil y Argentina son líderes mundiales en este rubro.
Un caso similar ocurre con el café, cuyos volúmenes son sólo importantes en Brasil y Colombia, pero estos dos países son también líderes en la producción y exportación de este producto. Finalmente, debe mencionarse que otras producciones agrícolas como la colza, la uva, la manzana, el limón, el algodón, el coco y el aguacate han sido incluidas no por su importancia en toda la región, sino por su relevancia particular en la economía agrícola de determinados países.
Llama la atención que varios de los productos líderes regionales (azúcar, arroz, maíz, soya) se obtienen a partir de grandes extensiones de tierra, dedicadas al monocultivo de estas especies. Otras, como la papa, los plátanos y bananos, la yuca y la naranja, cuando son productos líderes de los países se obtienen también en las mismas condiciones.
La interrogante entonces es: ¿cómo puede una región tan heterogénea en cuanto a su densidad de población, su población rural, las tierras agrícolas y las proporciones analizadas hasta aquí, obtener elevadas producciones agrícolas? La respuesta hay que buscarla en una agricultura intensiva, con un alto consumo de productos químicos (tabla 3).
Sudamérica es una alta consumidora de fertilizantes y plaguicidas. En los fertilizantes nitrogenados, la media de la región es de 74,54 kg/ha, y si bien hay países como Bolivia y Guyana que aplican pocos volúmenes de estos productos, otros como Surinam (142,18), Colombia (150,55) duplican ese promedio, mientras Chile (243,77) excede en mucho al triple de ese valor. La cantidad de fertilizantes nitrogenados usados en la agricultura chilena sólo es comparable a la de China, que usa 296,8 kg/ha (FAO 2014).
Otro tanto sucede con los fertilizantes fosfóricos y potásicos. Bolivia, Guyana y Ecuador usan poco fósforo en sus suelos, y Guyana, Argentina, Bolivia y Perú aplican poco potasio; sin embargo, los altos volúmenes de fertilizantes fosfóricos que emplean Colombia, Chile y Brasil, y de fertilizantes potásicos empleados por Colombia, Brasil y Ecuador elevan la media de la región a niveles que triplican las cantidades usadas por sus contrapartes en el Caribe y América Central (FAO 2014).
La suma de los tres tipos de fertilizantes (fertilizantes totales) que integra a los portadores de estos tres componentes (nitrógeno, fósforo y potasio) revela cifras alarmantes: Chile, con más de 350 kg/ha de fertilizantes, y Colombia con casi 300, exhiben las peores cifras en este indicador. No obstante, no son para nada despreciables los datos de Surinam -sobre todo por ser un país con muy pocas tierras agrícolas- Brasil, Venezuela y Ecuador, todas por encima de la media regional. Bolivia, obviamente, es la de menor consumo de fertilizantes por unidad de área.
Al emplear los datos de las cuatro variables en un análisis multivariado (figura 2) se forman tres conglomerados: en el primero coinciden Chile y Colombia, los mayores consumidores de fertilizantes; el segundo está formado por Argentina, Guyana, Bolivia y Perú, y el tercero por las restantes naciones del área. Este análisis integral corrobora los datos particulares de los países.
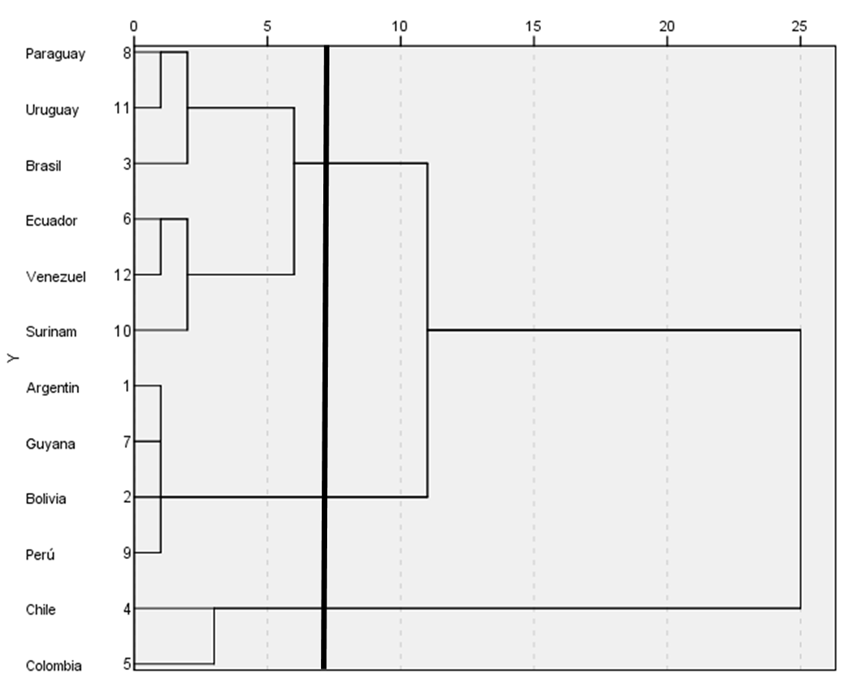
Fuente: Elaboración de los autores
Figura 2: Dendograma del uso de fertilizantes en los países sudamericanos.
El análisis del consumo de plaguicidas por unidad de área, que se mostró en la Tabla 3, es más difícil, pues no se dispone de los datos de Brasil, Paraguay y Venezuela. Pese a eso, las cifras informadas por Surinam, Colombia y Chile son bastante elevadas con respecto a las de sus vecinos de la región.
La acumulación de sustancias tóxicas en los suelos es una consecuencia del excesivo empleo de fertilizantes químicos y plaguicidas (López 2006). En particular, la adición inmoderada de fertilizantes nitrogenados y fosfóricos es una causa de la reducción futura de la productividad de los suelos (Pimentel y Burgess 2013). Por otra parte, el elevado consumo de fertilizantes y herbicidas tiende a incrementar la demanda energética de los suelos en los que se emplean, generando un efecto perjudicial al ambiente (Zamora et al. 2015).
A partir de los datos analizados hasta aquí, puede apreciarse que la región sigue un patrón de producción de materias primas agrícolas y productos en su mayoría no elaborados, lo cual la mantiene en su posición histórica de productor primario, que conserva desde la época del coloniaje. Este patrón tiene su esencia en el extractivismo de recursos naturales, que si bien se ha asociado tradicionalmente a la minería y la explotación de los hidrocarburos, incluye a la agricultura y aunque tiene su origen en los modelos neoliberales, ha sido asimilado también por los gobiernos progresistas del área (Gudynas 2010).
Al respecto es importante señalar que la tesis de la “maldición de los recursos naturales” que condena a los países poseedores de estos a convertirse en exportadores de productos primarios y al subdesarrollo económico emergió en la década de 1970 y ha sido revisada recientemente por Fulquet (2015). Según este autor, a pesar de que el crecimiento acelerado de países como China demanda una gran cantidad de recursos primarios -lo que ha incrementado los precios internacionales de estos, como consecuencia de que China paga estos productos a buenos precios porque tiene necesidad de ellos- tal fenómeno ha venido a reforzar la condición de exportadores de materias primas de países como los que integran el subcontinente. Sin embargo, la perspectiva de los gobiernos y las sociedades agrarias sudamericanas es que este estilo de producción se considera exitoso (Ferro 2017) por la alta participación de estos productos agrarios en sus balanzas comerciales hasta la actualidad.
Si a esta situación de dependencia económica, con una posición de productores de rubros primarios agrícolas, se añade el costo ecológico que estos países pagan para producir estos productos ¿cuál es la causa de que haya perdurado este modelo?
El enfoque de la Revolución Verde tiene su esencia en un profundo sentido antropocéntrico: el hombre se ve a sí mismo como dueño y señor del planeta, y considera que los recursos naturales, en todo el amplio sentido que el término entraña, están a su servicio. Como señala Baquedano (2008) este especieísmo es, respecto a la especie humana en su totalidad, lo que el racismo a determinadas razas en particular. Y con ese enfoque especieísta, el hombre se ha dedicado sistemáticamente a producir para su satisfacción, al elevado costo del agotamiento del ecosistema y de la destrucción paulatina del planeta, lo que en definitiva lo conduce a su suicidio como especie.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC 2014) pronosticó que el cambio climático resultante de la propia actividad antrópica impactará sobre la producción de alimentos, porque se producirán efectos depresivos sobre el crecimiento y rendimiento de los cultivos, resultantes de altos niveles de dióxido de carbono, cambios en las precipitaciones, temperaturas más altas y aumento en la ocurrencia de eventos extremos, así como mayores daños ejercidos por las plagas. La preocupación por la degradación del ambiente y su causa principal en el hombre se refleja incluso en la Encíclica “Laudato si” del Papa Francisco (SS Francisco 2015).
Sobre este tema, García (1995) citado por Acosta (2009) se pregunta:
¿Cómo vivir en una tierra finita?
¿Cómo vivir con buena calidad de vida en una tierra finita?
¿Cómo vivir una buena vida en una tierra finita, en paz y sin desajustes destructivos?
Formuladas hace más de 20 años, estas interrogantes mantienen su vigencia en la actualidad, pues la población y la demanda de alimentos siguen creciendo a la par de sus precios. La respuesta, sin duda alguna, está en la sustentabilidad, definida como los tres vértices de un triángulo (económico, ecológico y social) propuesto por Dyllick y Hockerts (2002) que tiene como centro al hombre.
Aunque el hombre no creó la Tierra, es el único ser viviente que puede transformarla de manera consciente y planificada; por tanto es, paradójicamente, el único capaz de destruirla. Tamaña responsabilidad coloca a gobernantes, políticos, economistas, científicos, empresarios, productores y otros actores sociales ante la decisión entre un modelo que produce a gran escala, para obtener ganancias a partir de las llamadas “commodities” como la soya, el maíz y otros cultivos con fines agroindustriales o biocombustibles, a costa de la destrucción del ambiente (Pengue 2016), y un modelo que sin dejar de alimentar a los habitantes del planeta sea amigable con el entorno. La necesidad de reparación de los agroecosistemas es evidente (Stojanovic 2017) pero no debe apartarse de esta perspectiva. Es ilógico pensar, en la actualidad, que se imponga un estilo de producción que conserve el entorno pero no sea capaz de alimentar a los habitantes de la Tierra.
Es curioso que se haya planteado que si el cambio climático reduce los rendimientos en cultivos de subsistencia como la papa y el maíz, los principales afectados serán los pequeños productores (Rosenzweig y Hillel 2008). Sobre esta base, autores como Tester y Langridge (2010) proponen como solución la introducción a gran escala de productos tecnológicos como los organismos genéticamente modificados, en un enfoque que desde hace más de una década fue denominado como “nueva” Revolución Verde (Segrelles 2005).
En el otro extremo, se plantea que si bien los pequeños productores pueden resultar perjudicados por los eventos del cambio climático, ellos conocen estrategias ancestrales para luchar contra estos fenómenos, y que los agroecosistemas diversificados tienen mayor capacidad de resiliencia ante los eventos extremos (Altieri y Koohafkan 2008; Altieri y Nicholls 2013; Nicholls, Henao y Altieri 2015).
En la actualidad, las posiciones extremas en cuanto a este dilema son mutuamente excluyentes, pues de antemano critican duramente al que consideran antagonista y evitan cualquier punto de contacto con este. La cuestión de la preservación de la naturaleza como elemento principal en la producción agrícola ha sido debatida (Campala 2013; Ávila, Campusano, Galdámez, Jaria y Lucas 2017).
No obstante, hoy se precisa un modelo productivo que sea capaz -a la vez- de preservar el ambiente y de alimentar a los seres humanos que habitan la Tierra. Este propósito no puede lograrse ni con una agricultura altamente tecnificada que no considere la conservación del ambiente, ni con un modelo basado en la preservación de este que no sea capaz de producir las grandes cantidades de alimentos que demandará la humanidad en pocos años, ajustándose a la vez a las necesidades del mercado. La conciliación entre estas dos grandes metas es la tarea no resuelta de los actores sociales vinculados a ellas.
CONCLUSIONES
La producción agrícola en Sudamérica es diversa y compleja, resultante de las tradiciones de cada país, y se obtiene a costa de una profunda huella ecológica, como consecuencia de la necesidad de los países del subcontinente de mantenerse como productores y exportadores de rubros agrícolas que tienen un papel importante en sus balanzas comerciales.
La conciliación entre la alimentación de los pobladores de la Tierra y la preservación del ambiente es una tarea pendiente para los actores sociales vinculados a la producción agrícola, los que deberían valorar como necesidad, el hecho de establecer un compromiso encaminado a la superación de las necesidades alimenticias y la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras