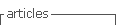La obra que inspira la breve reflexión contenida en estas páginas aborda una cuestión de suma importancia para la efectiva vigencia del Estado de Derecho en nuestra nación, el Ecuador. Se trata de una discusión que tomó fuerza tras la Segunda Guerra Mundial y que mantiene todo su vigor sin importar el recurrir del tiempo: ¿cómo garantizar la independencia de los jueces? Esta es la pregunta que guía el riguroso trabajo académico de Milton Velásquez Díaz frente a la práctica del Consejo de la Judicatura ecuatoriano (en adelante CJ), consistente en ejercer la función disciplinaria de los jueces, en muchas ocasiones, por infracciones vinculadas a su función jurisdiccional, como es el error inexcusable.
La investigación en comento tiene el valor agregado de ser un auténtico ejercicio de derecho comparado entre el ordenamiento jurídico español y el ecuatoriano. Coincido plenamente con el autor en que el trabajo comparativo, lejos de ser arbitrario, encuentra justificación plena en los lazos históricos y culturales de España con Ecuador; y, especialmente en que ambos ordenamientos comparten rasgos específicos: ambos siguen el modelo del “juez burócrata”, los dos tienen Consejos Judiciales que vigilan la disciplina de los jueces -el Consejo de la Judicatura y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), respectivamente- y, además, comparten infracciones disciplinarias que potencialmente inciden negativamente en la independencia jurisdiccional de los jueces (en España, por ejemplo, la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales o la absoluta y manifiesta falta de motivación).
Sentadas las bases para un ejercicio comparativo viable y serio, podría decirse que el objeto principal del mismo es demostrar las diferencias sustanciales de la práctica de la disciplina judicial en uno y otro Estado para reconciliar el principio de independencia judicial con el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Cabría mencionar también que en la elección de los ordenamientos jurídicos a ser contrastados tuvo incidencia el hecho de que la investigación fuere desarrollada en la Universitat Pompeu Fabra, que concedió -por intermedio de un excelentísimo tribunal académico que superó, por mucho, el análisis que en estas breves anotaciones pretendo efectuar- el grado de Doctor en Derecho a Milton Velásquez Díaz.
A lo dicho anteriormente habría que explicitar, por honestidad intelectual, que disfruto de la amistad del autor, forjada durante nuestros estudios doctorales en la misma casa de conocimiento. Aquello, lejos de hacer más sencilla la tarea que me corresponde, me supone la obligación de ser especialmente detallista y crítico en el análisis de la obra.
Para empezar, la investigación se compone de cuatro capítulos (I: la justicia: función, poder y organización. II: atributos del juez burócrata. III: hacia el derecho disciplinario judicial. IV: los regímenes disciplinarios en estudio; y, V: ¿control administrativo sobre actividad jurisdiccional?), acompañados de una introducción y de un apartado que recoge las conclusiones y reflexiones finales del autor. En aras de explicar en orden lógico los argumentos sobre los que se construye la tesis defendida por Velásquez Díaz, la recensión seguirá una estructura similar a la prevista en la obra. Por tanto, comentaré cada capítulo de forma individualizada para, posteriormente, presentar una valoración general de la obra acompañada de un análisis crítico de la misma.
El capítulo I tiene carácter introductorio y resulta imprescindible para lectores no especializados en la materia, pues contiene interesantes apuntes históricos, políticos y reflexiones de derecho comparado que ayudan a situar el panorama en el que se desarrolla el problema. El autor inicia estableciendo que la tutela judicial efectiva consiste en un derecho subjetivo de carácter prestacional que, al mismo tiempo, se erige como un servicio público donde la figura central es el juez.
Como resulta evidente, la concepción de la administración de justicia que tenemos hoy dista por mucho de la prevista en el Estado absolutista en la que aquella era una “potestad del monarca delegada a una serie de sus agentes: los jueces” (p. 11). La profunda transformación de esta idea pasa por la Revolución francesa y la consolidación del principio de separación de poderes propugnada por la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, siguió existiendo una dependencia de los jueces, ya no al monarca sino del Poder Ejecutivo (p. 12).
En palabras del autor, la tradición del derecho continental, imbricada tanto en España como en Ecuador, supuso la concepción “del juez como un funcionario público con características especiales, pero funcionario al fin” (p. 36). Entonces, el modelo del juez burócrata se caracteriza por: a) un proceso de selección por concurso público; b) una estructura jerárquica de la carrera judicial; c) por la socialización profesional interna del juez (referente al perfil del aspirante: joven y sin especialización definida); y, d) el reclutamiento generalista.
El modelo antes descrito dista por mucho de la concepción del “juez profesional” propio de los sistemas anglosajones y la tradición del common law. En este modelo, que siguen Inglaterra y Estados Unidos, el perfil del juez no es el de un joven licenciado en derecho sino, todo lo contrario, de profesionales veteranos y de reconocida competencia. Como señala el autor, “el perfil del juez en este modelo es el de un abogado prestigioso, que pueda ejercer la autoritas que presupone la jurisdicción con el respeto de sus colegas…” (p. 37).
Además, el modelo del juez profesional se caracteriza porque el método de selección no es a través de concurso de mérito y oposición, sino esencialmente político. Por ejemplo, en el sistema estadounidense, a nivel federal, los jueces son designados por el Presidente con acuerdo del Senado (pp. 41-44).
Se trata entonces de un modelo que parte del principio de confianza hacia el juez y que, por tanto, le concede amplías garantías de independencia, al punto de no formar parte de la administración pública e inclusive estar exentos de responsabilidad civil. Como resulta intuitivo, dos modelos que se fundan sobre pilares equidistantes implican a su vez modelos de responsabilidad con características propias. Como se analiza ampliamente en el Capítulo II de la obra, en el caso de las magistraturas burocráticas, “las garantías de independencia deben tener un fuerte contrapeso acorde a principios democráticos: la responsabilidad judicial surge entonces como un instituto limitador de la misma” (p. 105).
Empero, la responsabilidad disciplinaria y el gobierno de la administración de justicia no puede encargársele al Poder Ejecutivo, siendo conocidos los riesgos que aquello entraña. Por este motivo, los Consejos de la Magistratura se teorizan y se contemplan normativamente como órganos constitucionales autónomos y una garantía institucional del sistema. El autor trata detalladamente esta cuestión, narrando la turbulenta evolución histórica del CJ ecuatoriano y del CGPJ español (pp. 14-30).
Cabe mencionar que tanto España como Ecuador pasaron de un modelo de responsabilidad intraprocesal, en el que el juez jerárquicamente superior, en virtud de un recurso vertical, conocía de las faltas del inferior y lo sancionaba con multa, a un modelo disciplinario judicial exclusivo a cargo del CJ o el CGPJ, respectivamente (pp.141-143). El motivo para las reformas legales correspondientes era que los jueces se dediquen, de manera exclusiva, a sus más altas funciones jurisdiccionales y que el sistema funcione eficientemente.
El Capítulo III de la obra de Milton Velásquez Díaz se trata de un concienzudo análisis del telos de la disciplina judicial y de los principios que deberían inspirar la misma. Mientras los capítulos arriba comentados tienen una función introductoria, que podrían no resultar imprescindibles para un lector especializado, el tercer capítulo marca el inicio del núcleo de la tesis que defiende el autor.
¿Cuál es el fundamento teleológico y legitimador de cualquier disciplina judicial? Nuestro autor responde la cuestión a través de un método de descarte. En primer lugar, rechaza la teoría germana de relaciones de sujeción especial por considerar que su dogmática y contornos es difusa en la jurisprudencia española y muy escasa en la ecuatoriana. Además, advierte que esta teoría implica el debilitamiento del principio de reserva de ley (pp. 151-155). De otro lado, descarta también las teorías basadas en el principio de jerarquía por considerar al mismo como “un elemento central de la crisis del propio sistema burocrático” y capaz de producir una extensión exagerada de los ilícitos disciplinarios so pretexto de la buena imagen de la administración de justicia” (pp.160-163).
En cambio, Velásquez Díaz parece fundamentar la disciplina judicial en la idea de que aquella es necesaria para el buen funcionamiento de la administración de justicia, lo que “implica la concreción de una serie de principios tales como eficiencia, celeridad, economía y sencillez de las actuaciones administrativas” (p. 161).
A partir de aquí, el autor esboza las garantías de la disciplina judicial (pp. 173-204), concretadas en la reserva de ley de las infracciones disciplinarias; la prohibición de analogía extensiva; la prohibición de retroactividad; el principio de proporcionalidad de la sanción; el principio non bis in ídem; y la culpabilidad objetiva y subjetiva, como elemento diferenciador del error inexcusable (responsabilidad objetiva) y el delito prevaricato (dolo). Se recomienda especialmente la lectura de este capítulo porque el autor desarrolla una verdadera dogmática de la imputación de responsabilidad judicial, enriquecida por el análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De otro lado, el Capítulo IV de la obra de Milton Velásquez Díaz contiene un análisis exhaustivo de responsabilidad disciplinaria de los jueces en los ordenamientos jurídicos comparados. No es posible ni deseable abordar aquí el extenso análisis del derecho positivo español y ecuatoriano sobre las infracciones disciplinarias judiciales (remito al lector a la consulta de las pp. 230-274). Más bien, resulta importante destacar el aporte original del autor al estudio dogmático de la cuestión.
Generalmente, las infracciones disciplinarias son clasificadas por ley siguiendo el criterio de la gravedad de la conducta (leves, graves y muy graves); o, doctrinariamente, por categorización sistemática (por ejemplo, infracciones de cumplimiento debido de los deberes judiciales, infracciones del trato y consideración a los superiores). Milton Velásquez Díaz desarrolla una clasificación útil a nivel pedagógico, original y simple por la cual las faltas disciplinarias de los jueces son faltas estatutarias, faltas a la idoneidad o faltas funcionales. Como menciona el autor:
Las primeras son faltas de naturaleza netamente burocrática, que no difieren de las que se pueden encontrar en estatutos funcionariales generales. Las siguientes están dirigidas a jueces y magistrados, castigando infracciones y prohibiciones expresas o por el ejercicio de actividades incompatibles. Mientras que las últimas son las íntimamente relacionadas al ejercicio de la función jurisdiccional y la actividad procesal (p. 383).
Una de las conclusiones que se avizora tempranamente es que el ordenamiento jurídico español y el ecuatoriano comparten estatutos disciplinarios bastante similares y que los tipos contentivos de las normas sancionadoras son “llamativamente amplias” (p. 275). Del mismo modo, ambos ordenamientos jurídicos contemplan procedimientos que, al menos teóricamente, garantizan un adecuado ejercicio del derecho a la defensa del juez. De tal suerte, si bien existen déficits de orden jurídico en ambos sistemas, la diferencia entre la administración de justicia española y ecuatoriana obedece a un profundo trasfondo sociopolítico y cultural. Sin perjuicio de lo mencionado, comparto la opinión del autor de que aquello no es una excusa para no desarrollar instrumentos jurídicos que coadyuven a la superación de una realidad poco alentadora (p. 387).
Finalmente, el capítulo V de la obra contiene un estudio de las faltas funcionales del juez, acompañados por el análisis crítico y recurrente de expedientes disciplinarios del Consejo de la Judicatura ecuatoriano. Frente a ello, el autor desarrolla tres críticas que giran en torno a la idoneidad del órgano sancionador, la redacción abierta o genérica de la infracción y la ilegitimidad de la sanción en ausencia de declaración judicial previa.
El autor es plenamente consciente de que una reforma a la composición del Consejo de la Judicatura para dotarlo de mayor idoneidad requeriría una modificación constitucional -aunque no toma postura sobre el abanico de procedimientos previstos en la constitución ecuatoriana para efectuar dicha modificación- que descarta por ser esencialmente problemático. En todo caso, el propio autor reconoce que la composición del Consejo de la Judicatura ecuatoriano no brinda garantías de independencia e impide que los jueces se integren como vocales del órgano.
De hecho, como se sigue del artículo 180 de la Constitución ecuatoriana, existe la posibilidad teórica de que ningún vocal del Consejo de la Judicatura sea profesional en Derecho sino en “ramas académicas afines a las funciones propias del Consejo”, por ejemplo, la administración pública. En esta hipótesis, nos encontraríamos ante el absurdo de que no juristas sancionen a jueces por su interpretación y aplicación del Derecho. Como señala Velásquez Díaz:
La designación efectuada por estas últimas autoridades tampoco es una garantía, dado que ni el presidente de la Corte Nacional, Fiscal General o Defensor público Nacional pertenecen a ninguna de las carreras de la Función Judicial, y no existe previsión alguna de que al menos alguno de los miembros de estas ternas pertenezca a estas carreras. Por lo dicho, la conformación actual del CJ es totalmente opuesta a las recomendaciones de la Relatoría especializada de la ONU, tanto por falta de participación de las bases como por la inclusión de representación política (p. 355).
Por ser igualmente problemático, el autor descarta también la idea de realizar reformas legislativas en el sentido de crear un fuero judicial especial en materia de disciplina judicial (p. 386). Velásquez Díaz apuesta por una alternativa menos costosa consistente en la revisión de los tipos sancionatorios que implican la valoración de cuestiones jurisdiccionales, respetando el principio de tipicidad, con el objeto de eliminar “la posibilidad de ambigüedades, vaguedades o enunciados subjetivos” (p. 355).
Lamentablemente, el autor no ahonda más respecto de la forma en la que debería efectuarse la “revisión consciente” de las denominadas infracciones funcionales (aunque brevemente comenta el modelo italiano que ha precisado la negligencia grave en tres decenas de infracciones). Empero, el autor no apuesta definitivamente por una solución legislativa en concreto para el caso ecuatoriano (pp. 374-375). Entonces, queda la duda de si la delicada tarea de dotar de contenido, modular los alcances y límites de las infracciones funcionales como el error inexcusable debería ser tarea de los altos tribunales, como la Corte Nacional de Justicia o la Corte Constitucional. Respecto de esta última posibilidad, debo expresar mi escepticismo dada la escasa jurisprudencia en defensa de la independencia judicial.
Creería que este escepticismo es compartido por el autor, pues cita una resolución de la Corte Nacional de Justicia que respalda al Consejo de la Judicatura para sancionar, sin decisión judicial previa, bajo el tipo del error inexcusable (p. 365), en contradicción con el artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial que indica “las providencias judiciales dictadas dentro de los juicios, cualquiera sea su naturaleza, sólo pueden ser revisadas a través de los mecanismos de impugnación ordinarios y extraordinarios, establecidos en la ley”.
Sin duda alguna, el problema que nos presenta Milton Velásquez Díaz es indisociable de una correcta interpretación del derecho sustantivo, pero también de una adecuada ingeniería constitucional y del derecho creado por el legislador. Enfrentamos, por tanto, un problema sistémico que demanda respuestas que respondan a la misma lógica y cuya solución inicia desde la formación de los aspirantes a jueces, atravesando una profunda reforma legal con incidencia sustancial y procedimental, además de una reforma constitucional y la consolidación de una doctrina jurisprudencial determinada.
Se trata, en definitiva, de dotar de contenido, por medio del derecho positivo al error inexcusable y la manifiesta negligencia, indicando los macro-supuestos de aquellos. Existen buenas razones para no trasladar el principio de tipicidad penal a la disciplina judicial, especialmente, el riesgo de petrificar el ordenamiento y la producción de casos a todas luces censurables, pero no sancionables por falta de tipicidad (lagunas axiológicas). Es decir, es necesario equilibrar las exigencias de seguridad jurídica con la exigencia de responsabilidad a los servidores públicos.
No podría concluir la recensión de la obra de Velásquez Díaz sin citar una reflexión que me parece especialmente importante, esta es, que vivimos en sociedades de seres imperfectos y que los errores son inherentes a nuestra condición de humanos. Por ello, solamente hemos de castigar lo manifiestamente intolerable, puesto que, en caso contrario, sacrificaríamos valores que consideramos imprescindibles en una democracia:
Dadas las limitaciones cognitivas en el ejercicio de su función trascendental, los jueces y magistrados son más propensos a cometer errores. Si cualquier equivocación -por mínima que fuere- mereciera el reproche disciplinario, la independencia interna de los jueces se vería en serio riesgo. Por tal razón, lo que debe esperar la ciudadanía de los jueces no es la perfección, sino un comportamiento “suficientemente aceptable” de ellos. A fin de delimitar la esfera de lo aceptable, Tsaoussi y Zervogianni han considerado que es más sencillo determinar cuáles son los comportamientos que no admiten excusa. Esta última categoría, que agrupa tanto actos intencionalmente lesivos a las partes como los negligentes, tiene como contenido mínimo la denegación o retraso extraordinario en el despacho de las causas, serias violaciones a reglas procesales, graves errores de interpretación jurídica, graves errores de violación probatoria y abuso de poder (p. 311).
Nos encontramos, en definitiva, ante la obra más completa y actualizada sobre el régimen disciplinario de la función judicial en Ecuador. Por tanto, me atrevería a decir que constituye una lectura obligada para jueces, abogados, estudiantes de Derecho y todo aquel que se preocupe por el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestra nación. Con suerte, lograremos concretar algunas de las ideas postuladas en el libro y comentadas modestamente en estas páginas