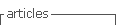María Gabriela Andrade (M.G.A.) Como experto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos [en adelante, SIDH], ¿cuánta importancia le ha dado el Sistema al derecho a la libertad de expresión? ¿Cuáles son los principales instrumentos interamericanos que protegen este derecho?
Ariel Dulitzky (A.D.) El SIDH ha pasado por distintas etapas y en todas ellas siempre el tema de la libertad de expresión ha sido un tema central como elemento esencial para la democracia y para la defensa de los derechos humanos. En los setenta y ochenta, durante la época de las dictaduras y guerras civiles, el énfasis estaba puesto fundamentalmente en la crítica a la censura, en los ataques a los medios de comunicación y a periodistas... Luego, en los noventa, ya con la creación de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, toma un nuevo énfasis el tema, primero para reconstruir las sociedades democráticas y después para consolidar y profundizar la democracia. El principal instrumento que existe es la Convención Americana de Derechos Humanos [en adelante, CADH], el Art. 13 y el 14 son los fundamentales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también es muy importante para los países que no han ratificado la CADH; y luego alguno de los instrumentos posteriores, que si bien no hablan específicamente de la libertad de expresión, sí tocan aspectos particulares. Por ejemplo, la Convención Interamericana de personas con discapacidad, hace referencias; la Convención Interamericana sobre desaparición Forzada de Personas habla de ciertos aspectos de acceso a la información que es uno de los componentes de la libertad de expresión, pero el elemento central es el Art. 13 de la CADH. En cuanto al desarrollo de estándares de Libertad de Expresión estos están en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [en adelante, CIDH] hace 15 años, un poco más quizás.
M.G.A. ¿Por qué la CIDH ha creado una relatoría de carácter especial para la libertad de expresión? ¿Podrían los informes realizados por esta relatoría especial constituir prejuzgamiento?
A.D. En el momento en que se crea la Relatoría Especial hay una decisión de la CIDH en poner más énfasis en la libertad de expresión. También hay una declaración de la Cumbre de las Américas, en la que están reunidos los presidentes de todos los países del continente americano, y se hace referencia especifica a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, de modo que es una creación de la CIDH con un respaldo presidencial. Esto fue muy importante porque le dio una fortaleza adicional a la Relatoría Especial.
Personalmente, yo tengo mis dudas sobre el porqué se creo una Relatoría Especial y no una relatoría como el resto de temáticas que están a cargo de comisionados en vez de depender de una persona especial. Ahora tenemos una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de modo que hay dos Relatorías Especiales dentro de la CIDH. Yo creo que la CIDH nunca explicó suficientemente por qué el tema de la Libertad de Expresión requería una Relatoría Especial, y en cambio otros temas tan centrales e importantes en nuestra región fueron desechados y por tanto se vio que no ameritaban de una Relatoría Especial. Esto ha abierto un flanco que varios países han atacado, precisamente por lo que han llamado una sobredimensión del tema de la Libertad de Expresión. Además, al ser una Relatoría Especial necesita financiamiento adicional, y este financiamiento viene particularmente de un Estado, con lo cual también se han creado ciertos problemas de percepción de su independencia e imparcialidad.
Ahora, sobre los informes de la Relatoría yo no creo que haya prejuzgamiento en ellos porque no hablan sobre casos puntuales sino sobre situaciones generales; la CIDH también hace informes sobre países e informes temáticos. De modo que para mí no hay un prejuzgamiento. Aunque sí, creo que la Relatoría tiene que tener mucho cuidado de cuando se refiere a casos individuales para que no parezca que está haciendo un prejuzgamiento, una predeterminación de un eventual caso que pudiese llegar a la CIDH.
M.G.A. ¿Podría decirnos si el derecho a la libertad de expresión tiene carácter absoluto? De no ser así, ¿en qué se basan los órganos de protección de derechos humanos para determinar si el derecho ha sido restringido o suspendido de manera apropiada?
A.D. El derecho a la libertad de expresión no es absoluto y puede ser restringido. Por ejemplo, pueden establecerse responsabilidades ulteriores y puede ser limitado en cuanto a la suspensión, que debe ser temporal, en Estado de emergencia. Yo me voy a concentrar más en el tema de las limitaciones permisibles que están establecidas particularmente en el Art. 13 de la CADH (inciso 2 y siguientes), pues este es el instrumento principal para regular cuándo es permisible o no una limitación, una restricción al derecho a la Libertad de Expresión.
Por un lado, hay una prohibición absoluta de que haya censura previa: esto no es permitido en el SIDH. Por otro lado, sí se pueden establecer responsabilidades ulteriores. Estas tienen que estar establecidas por ley, lo cual no significa que el derecho se limita por cualquier norma jurídica sino una ley adoptada formalmente por el congreso del poder legislativo, que debe perseguir un fin legítimo (que son algunos de los fines establecidos en el Art. 13: protección a los derechos de los terceros, protección del orden público, la moral pública, la seguridad nacional...), ser necesaria en una sociedad democrática y aplicar un estándar de proporcionalidad entre la limitación al derecho y el fin perseguido. Estos cuatro son los elementos centrales que permiten la limitación de la libertad de expresión.
M.G.A. Como consultor para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ¿cuál es el efecto útil de la existencia de estándares interamericanos sobre el derecho a la libertad de expresión? ¿Se podría decir que existe una diferencia entre los estándares interamericanos y los estándares europeos en materia de libertad de expresión?
A.D. Sí, yo creo que sí hay estándares interamericanos que se han desarrollado en nuestro contexto que han sido particularmente importantes. Por un lado, están aquellos que todavía están evolucionando. Por otro están aquellos que tienen ya efecto útil. Por ejemplo, la CIDH a partir de un caso en una solución amistosa en el que se le pidió un estudio esquemático a la CIDH sobre el desacato. En dicho estudio se estableció que el desacato es contrario a la CADH. A partir de esta crítica de las leyes de desacato, que estaban presentes en varios países de América Latina, se reformaron los códigos penales de casi todas las naciones de la región para eliminar esta figura.
Otro estándar que ha demostrado mucha utilidad es el de tratar de disminuir el uso del derecho penal para sancionar violaciones cometidas a través de la libertad de expresión, estableciendo más sanciones civiles antes que aquellas penales. Así se ha pedido podido reducir, por ejemplo, la criminalización de la difamación, la injuria, la calumnia, o cuestiones similares. Esto está basado fundamentalmente en la jurisprudencia interamericana.
Otro ejemplo en el que se ha tenido un efecto útil, en realidad increíble, en materia de censura previa viene del caso La Última Tentación de Cristo, en el que la sentencia de la Corte Interamericana ordena al Estado chileno reformar su Constitución. Chile reforma la Constitución, la norma más alta de un país, con base a la jurisprudencia y a una orden de la Corte.
Otro caso donde ha existido un impacto, ha sido en la obligación de investigar la violencia y los asesinatos contra periodistas en la región. Lamentablemente, todavía tenemos muchos problemas en este sentido. Aquí en Ecuador el caso de los 3 periodistas asesinados hace algunos meses es la muestra de que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en esta área. México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo no solo de nuestra región sino en el mundo. Hay que prestar atención a los lugares donde hay conflictos de guerra. De modo que en este particular, en la investigación de esta violencia, todavía no hemos tenido éxito.
Ha habido mucho éxito e impacto, en cambio, en el empuje que ha dado el SIDH en temas de acceso a la información, pues prácticamente todos los países han adoptado leyes para facilitar el acceso a esta. Esto no significa que haya absoluta transparencia y facilidad, pero sí se ha empezado a adoptar legislación en base a la jurisprudencia y a los estándares interamericanos.
Estos son algunos ejemplos de los estándares regionales.
M.G.A. El Art. 13.2 de la CADH establece una prohibición absoluta a la censura previa. En consecuencia, se puede apreciar que la misma CADH distingue entre la censura previa y las responsabilidades ulteriores. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta diferenciación?
A.D. La censura previa es básicamente el acto que impide la circulación de las ideas y de la información. Por ejemplo, si hay una película determinada de la que no se permite que circule; si hablamos de un periódico, no se posibilita su circulación o la circulación de una noticia específica; si se trata de un libro se incauta el libro y no se permite que sea difundido, por lo que no es exclusivamente cuando se impide la publicación de este. La censura previa, en suma, está absolutamente prohibida.
Las responsabilidades ulteriores ocurren si una persona publica algún material y luego, por ello, se le imponen las sanciones civiles o penales; idealmente, son solo civiles, porque se ha traspasado alguno de los límites permisibles de la libertad de expresión que hablábamos en una de las preguntas anteriores: atacar a derechos de terceros, afectar a la seguridad pública o a la moral pública. Entonces, sí se podrían imponer ciertas sanciones.
M.G.A. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las consecuencias de la censura directa, de la censura indirecta y de la autocensura?
A.D. Son diferentes consecuencias. Una censura directa consiste, por ejemplo, en incautar un libro. La censura indirecta podría ser que no se incaute el libro, pero se impida su venta en quioscos o en librerías. O bien que no se permita que las librerías públicas tengan dicho libro; esta última podría ser una forma de censura directa e indirecta al mismo tiempo.
La censura indirecta ocurre cuando debido a las represiones físicas, amenazas de que se va a enjuiciar, ataques físicos o intimidatorios, se logra que, por ejemplo, los periodistas (o quien quiera que esté ejerciendo la libertad de expresión) opten por no dar la información, por no expresar sus ideas, por no investigar sobre ciertos temas. Esta censura indirecta provoca lo que se llama el chilling effect: el temor que se tiene por las consecuencias graves que puede devenir del ejercicio de la libertad de expresión, que hace que se prefiera limitar o no ejercer este derecho.
M.G.A. ¿Cuál piensa usted que es el objetivo u objetivos de someter a censura previa por ley, a los espectáculos públicos?
A.D. La CADH permite que se regulen los espectáculos públicos, pero no permite su censura. Según la CADH se posibilita la regulación, específicamente para proteger los derechos de la niñez y de la infancia. Dicha regulación solo ocurre en espectáculos públicos y no en otros aspectos de la libertad de expresión como son la publicación de libros u otras cuestiones similares.
M.G.A. ¿Cuál considera que es el efecto útil de prohibir toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio?
A.D. Para mí esto es interesante porque es una restricción específica que la CADH ha impuesto de modo mucho más claro y estricto, lo cual la diferencia del sistema europeo. La importancia y utilidad para mí consisten en, obviamente, evitar la guerra, la violencia de odio, la violencia racial. De modo que son factores cruciales para proteger un orden social no violento; y en el caso particular, la incitación a la violencia racial que otorga protección a grupos que tradicionalmente han sido víctimas de violencia por razones estructurales de discriminación. De hecho, muchos consideran que la incitación a la violencia o al odio no se consideran libertad de expresión. Es directamente violencia y por eso no estaría cubierta. En el caso de la CADH se puede decir que existe una restricción permisible establecida por la propia CADH.
M.G.A. En relación a la obligación del Art. 1 de la CADH, ¿usted cree que si se sigue criminalizando la expresión a través de leyes que silencian la crítica se está violando el compromiso de los Estados partes a respetar y garantizar los derechos? ¿Es una medida proporcional el que se establezcan sanciones penales y civiles?
A.D. Esta es otra contribución devenida de la atención que le ha dado el Sistema Interamericano a lo que se llama la criminalización de la protesta social. Ahí hay varios aspectos. Por ejemplo, el tema de libertad de expresión, aunque central no es exclusivo pues también aparece el tema del debido proceso a través de las detenciones arbitrarias… Entonces cuando hay criminalización de la protesta social el derecho a la libertad de asociación y libertad de asamblea son concurrentes.
El tema de la criminalización a través de legislación es problemático. Habría que ver cada situación concreta, cada legislación puntual, qué es lo que se está sancionando y qué es lo que se está sancionando penalmente. Por lo pronto la tendencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de Derechos Humanos, en general, es limitar al máximo posible el uso del poder punitivo del Estado. De modo que la sanción penal por el ejercicio legítimo de ciertos derechos no debería ser la herramienta que se use sea para reprimir directamente o que, lo que hablábamos antes, desate un efecto intimidatorio, el chilling effect, una autocensura que se podría motivar. De esta forma, tendríamos que ver cada legislación, cada situación particular y qué es lo que se está sancionando, pero en principio habría que apartarse del uso del derecho penal.
M.G.A. Seguramente usted debe tener conocimiento sobre el caso en Estados Unidos (EEUU), en el que un panadero en el estado de Colorado se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja gay… El tribunal estatal de Colorado determinó que la decisión del panadero era una discriminación ilegal. Sin embargo, la Corte Suprema de EEUU falló a favor del panadero resolviendo que la decisión del tribunal estatal de Colorado había violado sus derechos. En consecuencia, ciertos grupos colectivos como el LGBTI temen que fallos como este sienten un precedente que abra la puerta a que se trate de diferente manera a los matrimonios homosexuales respecto a las uniones heterosexuales. ¿Qué opina usted sobre la utilización de la religión para justificar las discriminaciones a lo largo de la historia? ¿Cómo debería realizarse el balance entre el derecho a la libertad de creencia religiosa, por un lado, y la aplicación de leyes estatales que prohíben a las empresas discriminar, por otro?
A.D. En el caso del panadero de Estados Unidos, la Corte Suprema no resolvió el tema de fondo. La Corte Suprema no se pronunció si entre el supuesto balance entre el derecho a la igualdad de parejas homosexuales y el derecho a la libertad de expresión o libertad religiosa del panadero. La Corte resolvió el caso por una cuestión procesal, que es que la Comisión de Igualdad Antidiscriminación del Estado de Colorado había prejuzgado y no había sido imparcial en la resolución de este caso. Por tanto, resolvió sobre un aspecto procesal y evitó pronunciarse sobre el fondo.
Por ello yo no quisiera extenderme más allá de lo que dijo la Corte Suprema en este caso, de cómo resolvería si tiene que solucionar el conflicto de fondo. Sí lo ha hecho en un caso previo, donde le ha reconocido la libertad religiosa a una empresa, básicamente para que esta, por motivos religiosos, no tenga que incluir en su plan de salud para sus empleados métodos anticonceptivos. Ahí sí le ha reconocido un derecho a la libertad religiosa a las empresas y eso es muy complicado porque afecta a los derechos sexuales y reproductivos, fundamentalmente de las mujeres trabajadoras.
En cuanto al aspecto religioso en el Sistema Interamericano todavía, salvo en el caso de la Última tentación de Cristo y algunos pocos casos más, no ha habido un desarrollo profundo sobre el balance entre libertad religiosa y libertad de expresión. En la Corte Europea sí ha existido un mayor análisis, dado que se utiliza el “margen de apreciación” que no es un concepto que se use en el Sistema Interamericano. Cuando hay una tensión entre cuestiones religiosas y cuestiones de libertad de expresión la Corte ha dado mayor margen de apreciación a los estados para decidir cómo regulan y cómo resuelven esta tensión. El caso La Última Tentación de Cristo básicamente versaba sobre una cuestión que supuestamente afectaba a una religión. La Corte falló a favor de la libertad de expresión y no de la religión. Si hay conflictos más puntuales como el tipo de ejemplos que tú mencionabas, ahí yo no sé cómo se resolvería hoy en día en el Sistema Interamericano, pues la Corte ha tenido ciertos vaivenes en su jurisprudencia en materia de libertad de expresión. Sería difícil poder predecir el avance que ha tenido en los últimos años en algunos de los casos de derechos sexuales y reproductivos, de identidad de género y de otras cuestiones así. Aparentemente estos marcan una línea jurisprudencial de la Corte en la expansión de estos derechos, a pesar de que en casi todos los países la reacción contra la expansión de estos ha venido de sectores religiosos más que de otros sectores. Pareciera que la Corte avanza en esa dirección, pero habría que ver en casos concretos cómo lo resuelven.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha hablado tanto de la religión. No se ha tenido que hablar de ello o no se han tenido muchas oportunidades para hacerlo. Sí lo ha hecho a veces, pues se ha hablado de religión, de creencias religiosas y culturales en el contexto de pueblos indígenas, pero no ha habido casos como objeción de conciencia de un médico que no quiere hacer un aborto por su religión o no ha tenido que resolver, hasta el día de hoy, un caso en el que, por ejemplo, un Testigo de Jehová se resista a que se le haga una transfusión de sangre a su hijo. Tampoco ha tenido que resolver un caso como el del panadero en Colorado.
Entonces este tipo de casos todavía no han tenido un pronunciamiento del Sistema Interamericano. Viendo la Jurisprudencia en otras áreas, aparentemente se haría prevalecer el derecho más sustantivo: a la igualdad, a la privacidad o lo que fuera. Pero como no ha habido esta confrontación directa es difícil especular al respecto.
M.G.A. Según su criterio, ¿usted cree que la libertad de expresión es un derecho central en una sociedad democrática? De alguna manera, ¿las dimensiones de este derecho se encuentran relacionadas a los principios democráticos?
A.D. Sí. No hay posibilidad de que haya democracia si no hay libertad de expresión. Cuanta más libertad de expresión exista más democracia va a haber. Creo también que la concepción de muchas personas, presente en los inicios de la teoría de la libertad expresión e incluso en la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, basados conceptualmente en la idea del libre intercambio de ideas en el mercado, es una concepción muy importante y central en cuanto a la creación de mayores espacios de información para el ejercicio de los derechos democráticos, al énfasis en la protección del discurso político, al deseo de la protección de quienes critican a funcionarios públicos para que no sean sancionados por desacato, al énfasis en el acceso a la información. Todos estos postulados son pilares esenciales para construir sociedades más democráticas y para tener una mayor posibilidad de participación política, de debate político, de elecciones más justas y libres y de mayor control sobre las autoridades públicas. Entonces en este sentido sí… la libertad de expresión es importante y un pilar central.
Creo también que el Sistema Interamericano ha comenzado a hablar, pero no lo ha hecho suficientemente, en torno a otros aspectos; por ejemplo, el acceso a los medios de comunicación, el ejercicio igualitario de la libertad de expresión, la exclusión de sectores tradicionalmente marginalizados de acceso a los medios de comunicación, el acceso o las posibilidades del ejercicio a la libertad de expresión en diferentes lenguas… Todos estos aspectos se han mencionado de manera marginal y no se ha hecho suficiente énfasis, por ejemplo, en la relación entre pobreza y ejercicio a la libertad de expresión, es decir quién puede y quién no puede ejercer efectivamente su derecho a la libertad de expresión. No se ha avanzado suficientemente en la clarificación del uso de internet, de las redes sociales, como fuentes de ampliación del ejercicio de la libertad de expresión, pero también como fuente de difusión mucho más fácil de discursos racistas, discursos de odio, generaciones de polarizaciones y tensiones sociales. Entonces, creo que todavía hay mucho espacio de desarrollo de elementos centrales que hemos estado viendo en la última década o, si se quiere, que el Sistema Interamericano todavía no ha tratado suficientemente. El SIDH ha dicho ciertas cosas, pero no todo lo que sería necesario.
M.G.A. Desde su punto de vista, ¿por qué el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios o figuras públicas se encuentra menos protegido que el de un ciudadano común?
A.D. Yo no creo que sea menos protegido el derecho de un funcionario público o una figura pública. Lo que se encuentra limitado en su caso es la protección a la crítica; es decir, el funcionario público o la figura pública están más abiertos a ella por su carácter público. Por ello, el nivel de protección de su vida privada es más limitado. Pero en libertad de expresión yo diría que si hay alguna limitación es por el efecto de censura o autocensura indirecta que puedan tener las frases de un funcionario publico y en ese sentido no sé si está más limitado, pero sí hay un llamado a una mayor responsabilidad por el impacto que tiene una declaración pública.
Si un presidente en ejercicio de su libertad de expresión dijese: “todas las organizaciones de Derechos Humanos defienden a terroristas, y al defender terroristas son terroristas” esto podría abrir la puerta a que las fuerzas de seguridad empezaran a reprimir a las organizaciones de Derechos Humanos.
En esta misma línea, si el presidente de la República dijese: “los periodistas son mentirosos y voy a demandar a todos los periodistas que publiquen algo sobre mí” eso puede tener un efecto indirecto de intimidación a los periodistas, llamado a la violencia contra los periodistas y a la autocensura. Entonces, ahí sí, por el efecto de ciertas expresiones de altos funcionarios, su libertad de expresión debe ser ejercida con una cierta responsabilidad, la cual va a ser analizada de una manera diferente que si un ciudadano privado dice lo mismo.
De manera muy interesante, por ejemplo, hoy se está litigando en los Estados Unidos si el presidente Trump puede bloquear o no a usuarios en Twitter. Si yo tengo mi cuenta de Twitter yo puedo bloquear a quien quiera y si, por ejemplo, no me gustase lo que tú dices yo te puedo bloquear para que no puedas ver mis tweets. Dado que el presidente de los Estados Unidos hace y difunde mucha de su política pública a través de Twitter, al bloquear a la gente, limita el acceso a la información pública de muchos ciudadanos y limita la crítica. Ahí sí habría limitaciones que podrían estar justificadas para que esta figura pública no pueda decir o hacer determinadas acciones.
M.G.A. En esta misma línea, ¿por qué cree que es importante que la ciudadanía tenga acceso efectivo a la información de carácter público?
A.D. Porque es esencial. Primero, para poder ejercer una ciudadanía responsable. Si yo tengo que elegir a mis gobernantes necesito saber qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen, cómo usan mis fondos públicos, qué factores utilizan para tomar decisiones. Entonces en ese sentido, como elemento para ejercer la ciudadanía, resulta muy importante. Segundo, porque el acceso a la información pública es una forma de control y rendición de cuentas. Yo como ciudadano necesito tener información para poder ejercer el control adecuado sobre cómo opera el Estado, por lo que el acceso a la información pública es esencial para el combate a la corrupción. Pero también el acceso a la información pública en temas de derechos humanos es muy importante para obtener justicia: por ejemplo, en el caso de una masacre, un homicidio, una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada. Acceder a la información pública permite esclarecer los hechos, establecer qué ha sucedido, delimitar quiénes fueron los responsables, entender cuáles fueron las estructuras de poder, las estructuras de las fuerzas de seguridad, cómo operaban y qué tipo de planes tenían. En este sentido, el acceso a la información pública sirve también como forma de tutela de otros derechos.
Más importante aún puede ser el acceso en el caso de derechos económicos, sociales y culturales. Yo como ciudadano necesito acceder a la información pública para saber si, efectivamente, el Estado está utilizando los recursos a su máxima disponibilidad, por ejemplo, para desarrollar planes de salud, atención médica o educación; o si está utilizándolos de manera discriminatoria con fines políticos, con el plan de favorecer a un grupo racial en contra de otro grupo o para favorecer al área urbana en lugar del área rural. Así, este acceso a la información pública es también una forma de protección de los propios derechos.
M.G.A. Tomando en cuenta fenómenos como la pobreza, la marginación y la discriminación, ¿qué medidas considera usted que debería adoptar un Estado democrático para que todas las personas puedan acceder al debate comunicativo, a fin de que en el mercado de las ideas exista pluralidad de opiniones?
A.D. Hay múltiples medidas. En primer lugar, uno de los elementos que se constatan es que la libertad de expresión, como casi todos los otros derechos, no es un derecho que contenga un deber de abstención por parte del Estado (es decir que no censure, no criminalice, no sancione desproporcionadamente) sino que requiere acciones positivas del Estado. Entonces, ¿cuáles son las acciones positivas del Estado? Para mí no existen recetas universales, lo que se tiene que ver es el contexto particular y analizar cuáles son los factores reales que, por ejemplo, impiden que sectores viviendo en situación de pobreza o sectores tradicionalmente marginalizados no puedan acceder a los medios de comunicación, a ciertos canales de información o al internet, por lo cual tienen limitado también el acceso a una mayor diversidad de medios. Si en ciertas áreas solo llegan los canales de aire, pero no los canales de cable; o si en ciertas áreas existe un monopolio de medios de comunicación, no hay una diversidad de medios. Todo esto es constituye un aspecto que implica analizar el acceso en los lugares donde viven estos grupos sociales y qué tipos de dificultades tienen al respecto.
Pero para mí también hay una segunda cuestión muy importante y es cómo estos sectores viviendo en situación de pobreza, de discriminación o de marginalización son representados por los medios de comunicación. Si nosotros vemos que se pone el énfasis para hacer estereotipos negativos, por ejemplo, en la difusión de las noticias, existe un problema. Por poner un caso, cuando se difunden las noticias de una persona negra de modo uniforme y, por ejemplo, se dice “una persona negra mató a otra persona”, o “Juan Pérez, afroecuatoriano, mató a tres personas”; y en contraposición si es una persona blanca o mestiza jamás se dice “Juan Pérez, blanco, mató a tres personas”. Lo mismo ocurre cuando en las telenovelas se hace que siempre, por decir, la persona afrodescendiente sea quien es la empleada doméstica o el jardinero, pero nunca un abogado o el protagonista, o el mozo de una telenovela, entonces los medios de comunicación también están recreando estereotipos negativos sobre ciertos sectores de la población.
Asimismo, cuando se representa la cultura de estos grupos tradicionalmente discriminados como algo folclórico, pero no como parte integral de la identidad nacional. Entonces, en esto también se articula una forma de decir “ok, ustedes aquí están en esto e integran el folclore, pero no son parte de nuestra propia identidad como país”. También es importante ver quién difunde las noticias y qué tipo de noticias se difunden. Si yo presento, por ejemplo, en los noticieros argentinos a personas que son todas rubias, de ojos celestes o muy blancas de tez (mucho más clara que con el resto de la población) entonces, hay problemas. Después está qué tipos de noticias se difunden. A menudo se presentan noticias en los barrios marginados mostrando la situación de violencia que existe, pero nunca se presenta, por ejemplo, cómo hay muchos mayores lazos de solidaridad, de ayuda, de apoyo mutuo en estos barrios, que probablemente en un barrio de personas ricas no ocurre. Aquí también se articulan estereotipos negativos.
Todo esto nos muestra que hay un rol que el Estado tiene que trabajar con los medios de comunicación. El Estado no debe ser el que imponga un mensaje de cómo estos tienen funcionar, pero sí que tiene que crear incentivos para que haya mayor diversidad y para atacar todos estos problemas.
M.G.A. Como experto en desapariciones forzadas e involuntarias, así como en temas de discriminación, ¿qué opina sobre la constante situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan comunicadores y periodistas en el ejercicio de sus funciones?
A.D. Eso es un problema, es la manifestación más clara. Hay muchísimo trabajo que hacer todavía en materia de libertad de expresión.
M.G.A. Actualmente, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos u obstáculos a los que se enfrenta la libertad de expresión en el marco de la OEA?
A.D. Creo que todos los temas que hemos venido hablando hasta ahora. Desde violencia contra los periodistas, acceso igualitario a los medios de comunicación de sectores tradicionalmente excluidos, el uso del poder punitivo en contra de la protesta social, sanciones no proporcionadas por el ejercicio de la libertad de expresión, discursos tensionantes que crean divisiones sociales y polarizan las sociedades, e incluso un entendimiento claro del funcionamiento del internet y los medios de comunicación social en este (que me parece que todavía no existe). Creo que hay muchísimos desafíos en el marco de la OEA