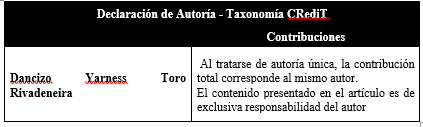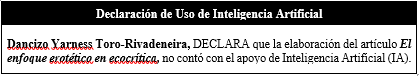Introducción
En un mundo marcado por la devastación ecológica es esencial reconsiderar los problemas y preguntas que guían nuestras prácticas educativas y de investigación. La ecocrítica es una ciencia que investiga la relación entre literatura y medio ambiente, no obstante, carece de una estructura teórica definida y un estatus científico consensuado. Proponemos definir la ecocrítica como un programa de investigación estructurado erotéticamente, es decir, organizado alrededor de un conjunto de problemas ecoevolutivos y socioculturales atendidos por diversos marcos conceptuales. Este enfoque erotético, basado en la estructura conceptual de la ecología moderna, se centra en la formulación de preguntas y la elaboración de listas de problemas, herramientas fundamentales para mejorar la estructura y utilidad de esta disciplina en constante diálogo con programas de investigación como la teoría evolutiva estándar o la biología del desarrollo (Kleiner, 1970, pp. 162-163; Love, 2014). Al relacionar las agendas de problemas ecológicos y ambientales con distintos marcos conceptuales, podemos fomentar una práctica científica más dinámica y adaptada a las necesidades actuales. A decir de Berkes (2004), “el fracaso de los enfoques de conservación excluyentes, que a menudo ignoraban los medios de vida y el conocimiento local, condujo al surgimiento de la ‘participación’ y la ‘comunidad’ como conceptos centrales en los proyectos de conservación” (p. 621). Esto resalta la importancia de involucrar a las comunidades locales en el diseño de las agendas de acción, educación e investigación, adaptando estas iniciativas a los contextos y necesidades específicas de cada entorno, lo cual favorece una ciencia más inclusiva y eficaz.
El principal objetivo es demostrar cómo las agendas de preguntas guían la investigación en ecología y ecocrítica, facilitando el desarrollo de nuevas hipótesis y promoviendo la transdisciplinariedad. Como señala Julie T. Klein (2019), “los replanteamientos transdisciplinarios y transnacionales de las fronteras están ampliando el alcance tanto de la interdisciplinariedad como de la teoría literaria” (p. 1). La misma autora, en otro lugar, apunta que este nivel de integración en la educación y la investigación “transdisciplinaria” se asocia con una reorganización integrativa. En las escuelas, se refleja en modelos como la “integración curricular”, donde los límites disciplinarios se difuminan y las conexiones se amplifican, comparándose con un caleidoscopio, donde las imágenes variadas producen una nueva complejidad de diseño (Klein, 1990, p. 13). Así, la integración se convierte en el objetivo central de la educación, no solo como una herramienta, sino como un principio que guía su práctica. De forma análoga, en la investigación y los programas universitarios, los enfoques transdisciplinarios se conectan con marcos integradores que trascienden las fronteras disciplinarias, abarcando campos como las ciencias de los sistemas, las ciencias políticas, el feminismo, la crítica cultural, la ecología y la sostenibilidad. Aquí se sostiene que la ecocrítica debe organizarse como un programa de investigación erotético, basado en agendas de preguntas abiertas que orienten la investigación, fomenten la interdisciplinariedad y permitan abordar con mayor eficacia los complejos problemas ecológicos y socioambientales.
Las agendas también integran conceptos marginales que suelen quedar fuera de los enfoques científicos tradicionales (Funtowicz y Ravetz, 1993). La estructuración erotética en los programas de investigación estimula la colaboración multidisciplinar para resolver problemas no abordados en modelos estándar. Asimismo, se destaca la enseñanza de la formulación de preguntas y el desarrollo de agendas locales para socializar preocupaciones ambientales (Holling, 2001, p. 392). Esta integración del pensamiento transdisciplinario ofrece herramientas más efectivas para enfrentar desafíos complejos en campos como la ecología, donde las fronteras entre lo natural y lo social se vuelven cada vez más difusas.
El acelerado e irremediable daño que enfrentan los biomas del planeta desafía la capacidad de nuestras estructuras científicas y educativas para adaptarse y responder efectivamente. Particularmente la crítica literaria no posee una estructura teórica definida. La ecocrítica se entiende como un enfoque interdisciplinario para un ámbito poblado de fenómenos culturares y medioambientales instados en la literatura. No obstante, este enfoque corre un doble riesgo. Por una parte, al carecer de una estructura científica reconocible puede perder contacto con programas de investigación mejor estructurados en ciencias naturales como la ecología, la evolución o la bioclimatología. Por otra parte, al formularse con una fundamentación literaria y sociológica, la ecocrítica podría perder su enfoque interdisciplinar y desarrollarse como un subprograma de la teoría crítica, de la teoría de la literatura o de otra teoría en la base de cualquier ecologismo.
En ambos casos, la ecocrítica podría perder su potencial teórico y decaer en descripciones intelectualizadas o estilísticas de discursos ideológicos. Estamos ante un dilema. Sin la estructura científica que ofrece un programa de investigación, la teoría ecocrítica quedaría a merced de cierta arbitrariedad. Mientras que, con una estructura científica a la medida de los programas de investigación en ciencias exactas, la ecocrítica estaría condenada a permanecer fuera de los límites de la demarcación científica. Es necesario adoptar una postura intermedia, en virtud de la cual, la ecocrítica consolide su estructura teórica y a la vez, haciendo uso de ella, pueda interactuar en igualdad de condiciones con cualquier otra ciencia destacando su propio carácter progresivo.
En este contexto, la reflexión filosófica en ciencias ambientales debería enfocarse en problemas concretos acordados desde una perspectiva crítica común, en lugar de abordar cuestiones abstractas derivadas de teorías generales o de marcos de justificación aislados. Programas como la ecología o la ecocrítica no deberían depender de marcos conceptuales centralizados que no siempre reflejan la complejidad de los problemas ecológicos. A decir de Ostrom (2009), “un marco común de clasificación es necesario para facilitar los esfuerzos multidisciplinarios hacia una mejor comprensión de los complejos sistemas ecológicos” (p. 420). Esto subraya la importancia de desarrollar estructuras conceptuales más flexibles y colaborativas para abordar los desafíos ecológicos desde una perspectiva transdisciplinaria. La ecología moderna ha mostrado ser cuasi independiente de las asunciones profundas de la teoría evolutiva, coexistiendo sin intención de refutarla. De manera similar, la ecocrítica puede desarrollarse de modo no estrictamente dependiente de la teoría literaria, la teoría crítica o de los discursos ecologistas, aunque colaborando y coexistiendo con estos. Esto plantea desafíos significativos: ¿cómo hacer que la ciencia y la enseñanza en campos como la ecología y la ecocrítica sean más relevantes y mejor adaptadas a sus contextos específicos? (Holling, 2001; Gotts, 2007). ¿Cómo mantener la interdisciplinariedad entre ecología y ecocrítica sin caer en generalidades superficiales? ¿Cómo estructurar este campo teórico para que la ecocrítica funcione como un programa de investigación por derecho propio?
Defendemos que las agendas de problemas son esenciales para guiar la investigación y la enseñanza en ecocrítica. Enfocándonos en la formulación y adaptación de preguntas, podemos mejorar la relevancia y eficacia de nuestras prácticas científicas y educativas (Nowotny et al., 2001, p. 183). Este enfoque erotético facilita el desarrollo de nuevas hipótesis, promueve la transdisciplinariedad e integra conceptos marginales (Pickett et al., 2007, p. 11), además de utilizar herramientas heurísticas, como representaciones y metáforas, que mejoran nuestro entendimiento de la realidad en un momento decisivo para el planeta. Al estructurar un programa de investigación ecocrítico erotéticamente, podemos prescindir de teorías centrales y enfocarnos en organizar los problemas según los contextos de descubrimiento y participación, alineándolos con las prioridades ambientales.
La justificación de este estudio radica en la urgencia de abordar la devastación ecológica de manera efectiva y adaptada a contextos locales y actuales. La lógica erotética puede ofrecer una herramienta útil para entender la estructura y evolución de las ciencias, clarificando cuáles preguntas son válidas bajo diferentes paradigmas y cómo influyen en la investigación (Kleiner, 1970, pp. 162-163). Las agendas de preguntas pueden ofrecer un marco flexible y dinámico necesario para mejorar significativamente el entendimiento de la dinámica socioecológica (Folke et al., 2005, p. 441), la práctica científica en ciencias ambientales (Hourdequin, 2024) y la actividad ecocrítica (Oppermann, 2006). La pertinencia del enfoque erotético (Werner, 2022) se hace evidente al considerar la necesidad de integrar diferentes disciplinas y perspectivas para abordar problemas complejos y específicos (Rosenfield, 1992; Schrot et al., 2020). Además, la capacidad de adaptar los programas de investigación ecológico y ecocrítico a nuevos desafíos y contextos es crucial en un mundo en constante cambio (Carpenter et al., 2009). La organización erotética sugerida para la ecología y la ecocrítica permite enfocar en las estrategias del descubrimiento científico (Rivadulla, 2010), la práctica y la enseñanza de las ciencias, manteniendo una perspectiva epistémica atenta a los contextos que predisponen al descubrimiento (Reichenbach, 1938; Peirce, 1955) y también desde una perspectiva sociocultural en los contextos locales que facilitan la expresión de inquietudes ecológicas a través de la enunciación creativa de problemas emergentes.
La metodología empleada en este artículo es una revisión teórica de los marcos conceptuales y programas de investigación que fundamentan los estudios ecológicos y ecocríticos. Esta revisión examina cómo las agendas de preguntas aportan flexibilidad metodológica y se adaptan a diversos marcos conceptuales y programas de investigación (Holland, 1995; Gotts, 2007). Se compara el método inductivo con la deducción y la abducción, subrayando la relevancia de esta última, junto con la “retroducción”, en la formulación de preguntas y en el desarrollo de nuevas hipótesis. Además, se destaca su papel clave en la generación y el sostenimiento de contextos de descubrimiento, que son fundamentales para avanzar en el conocimiento científico (Rivadulla, 2010). A través de una revisión de teorías literarias, culturales, ambientales y ecológicas, definimos la estructura erotética de la ecología y la ecocrítica como programas de investigación en constante diálogo.
El artículo está estructurado en tres partes. En la primera parte se exploran los conceptos fundamentales, se define la organización de las ciencias desde una perspectiva erotética y se analiza la importancia de formular preguntas y cómo contribuyen a la elaboración de agendas de problemas. Se establece una conexión entre la estructuración erotética y los programas de investigación científica, destacando la relación entre las preguntas, los problemas, la retroducción y el contexto de descubrimiento. En la segunda parte, se utiliza el enfoque erotético para comprender la ecología y la ecocrítica como estructuras teóricas, identificando elementos comunes en sus agendas. Se subraya la importancia de una práctica científica actual y específica, que reconozca el modo dialéctico por el cual los programas de investigación estándar devienen en programas de investigación erotéticos. Se abordará la idea de que la ecología y la ecocrítica, al carecer de una teoría central, integran múltiples marcos conceptuales y atienden a una pluralidad de aspectos problemáticos, lo cual las convierte en un referente para las ciencias del ecosistema, así como para las ciencias culturales y literarias. Finalmente, en la tercera parte, se analiza la ecocrítica como programa de investigación en tanto que estructura teórica precisando el núcleo duro, el cinturón protector y las heurísticas positivas y negativas, definiendo algunos marcos conceptuales y agendas problemáticas actuales en ecocrítica.
Preguntas, problemas y agendas ecológicas en construcción
Las preguntas, los problemas y las agendas de problemas juegan un papel central en la estructura y evolución de la investigación científica. La filosofía de la ciencia sugiere adoptar una perspectiva basada en la “organización erotética” para programas de investigación emergentes, centrada en la formulación y resolución de preguntas interrelacionadas, en lugar de enfocarse únicamente en la confirmación o refutación de teorías (Kleiner, 1970; Brożek, 2015; Werner, 2022). Las agendas problemáticas funcionan en múltiples niveles en la jerarquía de objetos de estudio, ofreciendo una estructura organizativa basada en la naturaleza de los problemas y preguntas investigadas, promoviendo la flexibilidad metodológica y la transdisciplinariedad.
Las preguntas científicas buscan conocimiento sobre fenómenos específicos y pueden ser empíricas o teóricas (Love, 2014, p. 47). No son curiosidades aisladas, sino que buscan profundizar en la comprensión de sistemas naturales o socioculturales complejos. Formular agendas de problemas alrededor de las interacciones ecoevolutivas y socioculturales es fundamental para desarrollar estrategias de conservación y preservación de ecosistemas. Estas agendas fundamentan la estructura del programa de investigación ecocrítico, que facilita hipótesis y pautas de acción ante asuntos emergentes. Las preguntas sobre la fenología de un árbol no se limitan a su floración o fructificación aislada, sino que relacionan este proceso con la fenología del sistema completo, incluyendo el subsistema sociocultural.1 Se exploran cuestionamientos sobre las relaciones de coexistencia en la comunidad biológica del nicho del árbol, considerando el organismo como parte de una red comunitaria. Algunas preguntas se referirán a relaciones simbióticas, flujos de energía y ciclos biogeoquímicos, o aspectos locales en un contexto ecológico y socioambiental específico. Por ejemplo, ¿cuáles son los actores ecológicos que participan en estos eventos fenológicos? ¿Qué relación tienen las flores y frutos de ese árbol con otros organismos? ¿Cómo afecta la deforestación y la minería a esta comunidad biológica?
Algunos cuestionamientos se resuelven con investigación documental básica o exploratoria, mientras que otros abordan asuntos sin resolución actual. Las preguntas deben evitar la trivialidad y orbitar alrededor de una estructura coherente fundamentada en el conocimiento científico previo. Las agendas de problemas guían la investigación dentro de un campo específico, ayudando a definir temas prioritarios y a organizar el conocimiento existente, facilitando el desarrollo de nuevas teorías y experimentos. Tal y como indica Love (2014, p. 15), para el caso de la biología del desarrollo como programa de investigación erotético, las agendas de problemas actúan como unidades de organización científica no como interrogantes individuales.
En la intersección de aspectos biológicos y políticos, aparecen diversos asuntos ecoevolutivos y socioculturales para la ecocrítica. Un problema agendado puede abordar la falta de conocimiento sobre las relaciones simbióticas y ecoevolutivas de un árbol, o la necesidad de gobernanza y participación ciudadana para contener la explotación ilegal de recursos forestales. La agenda también reflexionará sobre la historia natural y antropológica del ecosistema y establecerá contactos interdisciplinares. Ante la degradación de procesos ecosistémicos, se atenderán las relaciones simbióticas y ecoevolutivas, extendiendo la agenda local hacia agendas regionales.
Además, la agenda de problemas reconocerá el valor intrínseco de los procesos de floración y fructificación como procesos ecoevolutivos, éticos y estéticos que enriquecen el ecosistema y promueven la salud ecofisiológica de seres humanos, animales y ecosistemas. Estos asuntos forman parte de diversos marcos conceptuales, demandando una estructura coherente de investigación. Las agendas ecoevolutiva y ecocrítica son centrales, y otras áreas de estudio compartirán problemas y trabajarán interconectadas. La biología evolutiva establecerá principios adaptativos, la bioclimatología evaluará el impacto de especies amenazadas, mientras que juristas, ingenieros y educadores ambientales desarrollarán estrategias que cohesionarán a la comunidad y reclamarán medidas políticas, económicas y judiciales. Asimismo, artistas y literatos destacarán el valor ético y estético del proceso ecoevolutivo en la literatura, el arte y la tradición. La ecocrítica advertirá el peligro de la desaparición de un vegetal, que arrastra procesos y valores desestabilizando la estructura sociocultural del ecosistema.
Las características fundamentales de la organización erotética son: heterogeneidad, estabilidad histórica, conectividad, jerarquía y accesibilidad epistemológica (Love, 2012, 2014; Nickles, 1981, p. 15; Bromberger, 1992, p. 20). Las preguntas en una agenda de problemas incluyen interrogantes empíricas, teóricas y especulativas que fluctúan entre distintos niveles de organización (heterogeneidad). Por ejemplo, ¿cuáles son los factores históricos y socioeconómicos que definen la distribución e interacción entre los nichos de un ecosistema?, ¿cómo afectan estos factores a diferentes niveles del ecosistema como biomas, comunidades o poblaciones?
Las preguntas están interconectadas en la agenda, estructurando discusiones prolongadas (estabilidad histórica) y conectadas transversalmente entre distintos tipos de fenómenos, produciendo una red de problemas interrelacionados (conectividad). Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la pérdida de los glaciares andinos y las fluctuaciones en los caudales de los ríos?, ¿cómo las variaciones afectan las relaciones socioeconómicas y culturales en el contexto de las celebraciones populares?
Las preguntas se organizan con una subordinación dinámica (jerarquía), permitiendo abordar problemas a diferentes niveles de abstracción y temporalidad, proporcionando un marco organizativo claro para la investigación y la educación (accesibilidad epistemológica). Por ejemplo, en un debate sobre políticas ambientales ante problemas como la corrupción institucional, las cuestiones sobre polinizadores y dispersores de semillas están subordinadas a estrategias de conservación y políticas anticorrupción. En un contexto de transparencia institucional con óptima gobernanza y protección ambiental, el problema fenológico puede ser atendido a partir de sus consecuencias estéticas en la poesía y el arte.
Contextos de descubrimiento y formulación de hipótesis abductivas en el Antropoceno
Las preguntas yacen en la base de nuestro conocimiento, todo descubrimiento y enunciado se produce en respuesta a algún tipo de pregunta (Collingwood, 1940, p. 23). Esta prioridad erotética, aunque manifiesta en la lógica científica, no tiene un papel fundamental en los programas de investigación estándar, donde la corroboración o la refutación experimental son primordiales. Sin embargo, en contextos emergentes, los programas de investigación deben atender a problemáticas ecoevolutivas y socioculturales de manera flexible, utilizando múltiples recursos conceptuales para identificar claramente los problemas y establecer hipótesis urgentes.
En este sentido, las emociones desempeñan un papel crucial tanto en los procesos investigativos como en los educativos. El deseo y el entusiasmo, componentes clave de la arquitectura emocional educativa, son esenciales no solo para iniciar, sino también para mantener estos procesos activos y efectivos (Pérez, 2024, p. 55). El entusiasmo no solo resguarda la salud emocional de investigadores y docentes, sino que también estimula el descubrimiento y promueve la creación de nuevas preguntas, elementos esenciales para enfrentar problemas complejos como la crisis climática y la devastación ecológica. De este modo, la dimensión emocional no solo complementa la lógica científica, sino que fortalece la investigación en áreas donde la creatividad y la generación de preguntas son tan importantes como la validación experimental.
La experimentación y la formulación de hipótesis alternativas consolidan la estructura científica, aunque con cierta dilación y compromiso para mantener intacto el núcleo teórico ante problemáticas emergentes. La devastación de los ecosistemas no solo cambia la fisiología climática planetaria, sino que también empobrece biológica y estéticamente el entorno. Este cambio global puede abordarse científicamente desde perspectivas locales e inmediatas, sin entrar en conflicto con la estructura científica tradicional. Las agendas de problemas deben asumir la centralidad de nuevos programas con estructura erotética y enfoque pluralista de investigación para evitar una escisión entre la teoría científica madura y la flexibilidad pragmática necesaria.
El proceso de inferencia científica ofrece métodos lógicos de conocimiento: deducción, inducción y abducción. Estos procesos no operan aisladamente, y existen diversos modelos de interacción (Hanson, 1958). El modelo hipotético-deductivo describe el método científico como un proceso cíclico y recursivo de inducción-deducción, donde las hipótesis se formulan para ser confirmadas o refutadas por la experimentación (Popper, 1959; Hempel, 1965). Este ciclo de conocimiento científico se desarrolla en tres contextos: el de descubrimiento, justificación y experimentación (Reichenbach, 1938; Schickore & Steinle, 2006). El contexto de descubrimiento, asociado con la lógica inductiva, se enfoca en la generación de nuevas hipótesis y teorías. Aquí, el razonamiento abductivo es crucial, permitiendo la formación de hipótesis explicativas a partir de hechos sorprendentes (Peirce, 1955; Rivadulla, 2010, p. 120). La estructura erotética facilita la incorporación de hechos que desencadenan la abducción, impulsando la creación de hipótesis. El contexto de justificación evalúa estas hipótesis mediante métodos lógicos y empíricos, utilizando la deducción para derivar consecuencias lógicas y la inducción para comprobar experimentalmente una teoría (Rivadulla, 2010, p. 120). El contexto de experimentación aplica teorías y leyes científicas para entender fenómenos observados coherentemente (Franklin, 1986; Radder, 2003).
En los programas de investigación, la abducción es fundamental. Según Peirce (1955, CP, 5.145), es la única operación lógica que introduce una nueva idea, diferenciándose de la inducción, que valida teorías a partir de la experiencia (cf. Rivadulla, 2010, p. 121). La abducción es esencial en el proceso creativo de la ciencia, generando nuevas hipótesis, mientras la inducción valida estas hipótesis mediante la recolección y análisis de datos empíricos. Abducción e inducción son complementarias en el avance científico (Hanson, 1958). Por ejemplo, ante un hecho ambiental observable, como variaciones en la floración de una planta y la ausencia de ciertas aves que comen sus frutos, podría ofrecerse la hipótesis de la relación entre estos fenómenos. Observadores regionales podrían enlazar esta anormalidad fenológica con la deforestación o la contaminación de cuencas hidrológicas, estableciendo una hipótesis abductiva sobre la correlación entre estos hechos y la desaparición de especies de aves o insectos. Literatos, sociólogos, etnobotánicos y artistas podrían establecer hipótesis abductivas correlacionando el evento fenológico con pérdidas en la tradición oral, cambios en usos y costumbres, o fenómenos sociales y demográficos.
Adoptar una perspectiva erotética en las ciencias ambientales permite fortalecer los programas de investigación, abordando aspectos emergentes, sorprendentes o problemáticos sin modificar el núcleo de los programas heredados. Entre los aspectos sorprendentes puede citarse la observación de nuevos modos de coevolución organismo-entorno en un contexto ecológico sensible a la modificación bioclimática antropogénica. Entre los aspectos problemáticos destacan las inquietudes ecológicas que surgen de la interacción entre la técnica humana y los hábitats naturales. Los observadores facilitarán información amplia y detallada del hecho natural, así como la selección de las mejores inferencias disponibles. Luego, los especialistas diseñarán metodologías, elegirán métodos inductivos y elaborarán hipótesis alternas, sobre la contribución significativa de múltiples actores que formulen preguntas e hipótesis novedosas. El ecólogo establecerá experimentos controlados y utilizará datos sistemáticos y estadísticos para analizar los factores relacionados con la fenología de la planta. El ecocrítico evaluará el impacto del fenómeno ecológico en la biodiversidad y sus consecuencias éticas y estéticas, utilizando símbolos y metáforas para expresar temas de pérdida, cambio climático y responsabilidad humana. También elaborará encuestas para evaluar el impacto en la cadena alimenticia y los nichos tróficos, recopilando literatura y estructurando obras narrativas y poéticas sobre esta interdependencia y la fragilidad de los ecosistemas.
Esto libera a los investigadores y educadores en ciencias ambientales de la percepción de subordinación epistémica al no estar en el centro de grandes teorías unificadoras. En su lugar, se propone la coexistencia de programas de investigación alternativos que interpreten casos biológicos y culturales fuera del programa estándar. Esta preferencia por mantener el núcleo central intacto y orientar las observaciones hacia aspectos periféricos permite la coexistencia y el diálogo entre diferentes marcos conceptuales sin renunciar a sus suposiciones fundamentales. Además, abre la posibilidad de que marcos conceptuales que orbitan recíprocamente se entiendan como estructuras teóricas efectivas. Se sugiere que la implementación de esta perspectiva erotética en ecología y ecocrítica fomenta una visión dinámica que no entra en conflicto con el fortalecimiento de los programas de investigación progresivos. Sin desconocer la relevancia de los contextos de justificación y experimentación, se enfoca, interactuando con ellos, en la formulación de preguntas y problemas actuales, abordándolos con creatividad y adaptabilidad mediante la formulación de hipótesis en un contexto de descubrimiento. Esta propuesta redefine la investigación en ciencias ecológicas y ecocríticas, promoviendo un enfoque integrador y flexible que reconoce la importancia del cambio progresivo de agendas, la coexistencia de marcos conceptuales múltiples y el pluralismo metodológico (Moss & Haertel, 2016; Webber, 2020). Al implementar estas estrategias, se promueve una comprensión más integral de los sistemas ecoevolutivos y ecosociales, al tiempo que se impulsa el “entusiasmo erotético”, enriqueciendo la dimensión emocional e intelectual en la estructura de las dinámicas investigativas y educativas en ciencias ambientales.
Estructura erotética de los programas de investigación
Los programas de investigación son enfoques científicos que incluyen teorías y metodologías coherentes para explicar fenómenos observables y predecir nuevos resultados. Estos programas se estructuran en torno a un “núcleo duro” de supuestos fundamentales que no son cuestionados por los investigadores dentro del programa. Alrededor de este núcleo, existen “cinturones protectores” de hipótesis auxiliares que pueden ser modificadas o reemplazadas en respuesta a nuevas evidencias sin poner en peligro el núcleo central (Lakatos, 1978). Según Lakatos, los programas de investigación se distinguen por dos tipos de heurísticas: la heurística negativa, que prohíbe a los científicos cuestionar el núcleo duro del programa, protegiéndolo de ser refutado directamente, y la heurística positiva, que orienta a los investigadores hacia direcciones fructíferas para extender y desarrollar la teoría, guiando la modificación de las hipótesis auxiliares y la generación de nuevas predicciones.
Desde la perspectiva erotética, los programas de investigación pueden entenderse como agendas de asuntos problemáticos que contienen un conjunto de preguntas. Estas agendas presuponen teorías y modelos distribuidos alrededor de algunas asunciones fundamentales y un conjunto de marcos conceptuales que las desarrollan y amplían. Al recoger asuntos problemáticos y enunciarse en forma de cuestionamientos abiertos, las agendas no operan dentro del programa de investigación bajo la lógica de la refutación empírica, sino que complementariamente dirigen su atención a marcos conceptuales que puedan brindar sus modelos y metáforas para atender a los desafíos emergentes.
La organización de preguntas interrelacionadas ofrece ventajas que amplían, adaptan y mejoran la estructura de los programas de investigación (Love, 2014, p. 20). Permite la incorporación de nuevas preguntas y problemas en los cinturones protectores, asegurando la estabilidad y continuidad del núcleo duro, mientras se integran nuevos conocimientos y marcos conceptuales (integración de preguntas). Los programas de investigación pueden abordar problemas a diferentes niveles de abstracción y temporalidad, proporcionando una estructura necesaria para evolucionar y adaptarse a nuevos contextos científicos (estructura organizativa). La interdependencia entre preguntas, problemas, agendas y la organización erotética es fundamental para el desarrollo de las ciencias como programas de investigación que dialogan con distintos marcos conceptuales y enfoques transdisciplinarios, como los programas de investigación ecoevolutivo y ecocrítico.
Ecología como ciencia sin teoría central
El enfoque erotético permite que la ecología se configure como un “programa de investigación ecoevolutivo”, también conocido como “síntesis extendida en evolución” (Pigliucci, 2009), “eco-evo-devo” (Gilbert et al., 2015) o “representación sinecológica de la teoría evolutiva” (Toro Rivadeneira, 2021). Si bien históricamente vinculada a la teoría de la evolución adaptativa, la ecología se beneficia de nuevos marcos teóricos que amplían sus capacidades explicativas y erotéticas, permitiéndole abordar problemas ambientales urgentes sin limitarse a una visión exclusivamente adaptacionista. A pesar de contar con una estructura científica sólida, no puede equipararse a programas de investigación con una teoría central de alta predictibilidad, como la relatividad o la tectónica de placas. Ernst Haeckel (1866) nombró la ecología poco después de la publicación de El origen de las especies (Darwin, 1859). En sus inicios, la ecología no estaba subordinada a la teoría evolutiva, pero con el tiempo fue absorbida por los principios del evolucionismo darwiniano y su formulación moderna (Darwin, 1859; Wright, 1931; Mayr, 1942; Dobzhansky, 1970).
La síntesis moderna de la evolución, formalizada en términos de genes y poblaciones, abarca fenómenos ecológicos, embriológicos y etológicos (Mayr, 1982). No obstante, este marco excluye principios que no se alinean con las asunciones adaptacionistas de la genética de poblaciones. Campos como la dinámica de poblaciones, la sucesión ecológica y la biogeografía de islas presentan principios robustos, pero omiten hechos sorprendentes o anómalos para mantener la capacidad predictiva del modelo estándar de la evolución biológica (Hempel & Oppenheim, 1948, p. 138). Sin embargo, los fenómenos ecológicos no se limitan a los explicados por la evolución adaptativa en sentido estricto. La teoría de la evolución adaptativa no basta para explicar procesos ecoevolutivos “anómalos”, como la ecoevolución de comunidades biológicas y sus entornos bioconstruidos, la evolutividad de los procesos biológicos, el diseño de ciclos biológicos y la herencia de contenidos biosemánticos (Toro Rivadeneira, 2021). Estos problemas requieren una visión complementaria de la teoría evolutiva estándar, reconociendo nuevos marcos conceptuales y agendas de problemas. La nueva perspectiva no rechaza la representación estándar de la evolución, sino que reconoce que sus asunciones ontológicas y epistemológicas no abarcan toda la complejidad de muchos fenómenos ecológicos observados.
La teoría de la construcción de nichos, por ejemplo, amplía la visión evolutiva al considerar factores más allá de la genética, proponiendo que las comunidades de organismos modifican sus nichos, afectando su propia evolución y la de otras especies, y permitiendo que lo ecológico y constructivo sea tan relevante como lo genético y adaptativo (Odling-Smee et al., 2003). Estas modificaciones incluyen la transmisión de herencias no genéticas, como herencias materiales y culturales, y la herencia genética simbiótica u holobionte, donde múltiples especies coevolucionan (Gilbert et al., 2012; Jablonka & Lamb, 2005).
Aunque marcos como la construcción de nichos, la fenología o la bioclimatología abordan cuestiones importantes, su estatus científico parece subordinado a la teoría central de la evolución al no formalizarse en sus términos, quedando como hipótesis accesorias o superfluas. Existen dos modos de ampliar la perspectiva: una visión suplementaria y otra complementaria. La primera busca una nueva síntesis extendida integrando evolución, biología del desarrollo y ecología de comunidades. La segunda no persigue una gran teoría central para la evolución y la ecología, sino que valora el conocimiento científico desde su concreción pragmática, reconociendo la importancia de las preguntas, problemas y valores científicos en la investigación y la enseñanza (Müller & Pigliucci, 2010).
El programa de investigación ecoevolutivo orientará su agenda hacia el proceso de floración o fructificación incluyendo la perspectiva de marcos conceptuales como:
• La ecología de comunidades (sinecología).
• La teoría de la construcción de nichos.
• Las teorías holobionte y simbiogenética.
• La fenología y la bioclimatología.
• Filosofía de la evolución y la ecología (Odling-Smee et al., 2003; Wilson & Holldobler, 2005; Margulis & Fester, 1991; Kylafis & Loreau, 2008).
La perspectiva ecoevolutiva recurrirá a agendas de problemas abiertos a través de distintos enfoques problemáticos como la evolución convergente (McGhee, 2011), el origen ecológico y embriológico de innovaciones evolutivas (Love, 2003a), la asimilación genética de aspectos culturales y etológicos (Badyaev, 2005; Staddon, 1981; Hunt & Gray, 2007), o el enfoque biosemántico (L’Hôte, 2010). Estos marcos y enfoques son cuasi independientes de la representación estandarizada de la teoría evolutiva, la cual formaliza el flujo de genes entre poblaciones mediante principios como la exclusión competitiva de los nichos adaptativos y la especiación alopátrica. La “perspectiva heredada” (Uller & Helanterä, 2019) restringe la observación y la formulación de hipótesis con arreglo a las asunciones centrales y las teorías fundamentales de la teoría evolutiva, mientras que la nueva perspectiva se desplaza hasta marcos conceptuales novedosos y agendas de preguntas abiertas.
Teoría ecocrítica como programa de investigación sin teoría central
El programa de investigación ecocrítico abordará estos procesos desde la perspectiva del análisis literario, cultural y ambiental, incluyendo marcos conceptuales como: teoría literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, filología o teoría crítica; así como diversos enfoques teóricos integrados con las perspectivas ambientales y sus implicaciones éticas, estéticas y políticas (Glotfelty & Fromm, 1996; Garrard, 2012; Heffes, 2022). La perspectiva ecocrítica recurrirá a las agendas de problemas abiertos que se abordan desde enfoques como el poscolonialismo (Vital & Erney, 2006; Huggan & Tiffin, 2007, 2015; Hartnett, 2021), el ecofeminismo (Gaard, 2010, 2017; Adams et al., 2010), el posmodernismo (Oppermann, 2006, 2012; Murphy, 1997), los estudios de la memoria (Wardi, 2011; Baker et al., 2023), la ecología profunda (Simonds, 2022), las teorías de sistemas (Clarke, 2001), la literatura digital (Posthumus & Sinclair, 2014; Gould, 2017) y el poshumanismo (Oppermann, 2013; Feder, 2014; Iovino, 2016).
Estos marcos y enfoques contribuyen en representaciones teórico-literarias parciales relacionadas con la complejidad de los hechos estéticos y ecológicos en el ecosistema dentro de una estructura erotética general. Al estructurar la ecocrítica con una visión erotética, se amplía el objeto de estudio y se enriquece la comprensión del texto y del fenómeno literario desde una perspectiva ambiental y científica (Buell, 2005; Heise, 2008). Esto proporciona una visión multifacética e integral de la literatura, esencial para abordar los desafíos ecológicos contemporáneos. Los programas de investigación en ecología y ecocrítica pueden actuar como programas centrales en la crisis ecológica actual, proporcionando un enfoque multidisciplinar que coexiste con otros programas de investigación. Esta coexistencia permite la interacción y adaptación a los retos actuales. Las agendas de problemas estructuran la investigación científica, facilitando la evolución y adaptación de estos programas. Al integrar nuevas preguntas y problemas, permite la innovación a la vez que asegura la estabilidad y continuidad del conocimiento científico, promoviendo una investigación relevante y aplicable a los problemas emergentes, en lugar de centrarse únicamente en la constatación o refutación de las suposiciones más profundas de sus fundamentos teóricos.
La ausencia de una teoría unificadora en ecocrítica y ecología podría ser vista como un signo de inmadurez disciplinaria. Sin embargo, ambas disciplinas han avanzado significativamente en sus respectivos campos. La ecocrítica ha desarrollado conocimientos y metodologías robustas para explorar las interrelaciones entre literatura, cultura y medio ambiente, mientras que la ecología ha progresado en la comprensión de procesos ecológicos esenciales y ha creado marcos teóricos y metodológicos innovadores. La idea de que una disciplina madura debe estar sustentada en una teoría central es un prejuicio filosófico profundamente arraigado en la tradición científica, pero no necesariamente aplicable a todas las disciplinas (Love, 2014). Tanto la ecocrítica como la ecología han demostrado ser capaces de generar conocimientos profundos y aplicables mediante la investigación de problemas específicos y contextos particulares, sin la necesidad de una teoría central unificadora.
La ausencia de una teoría central en disciplinas como la ecología y la ecocrítica debe ser aceptada. Estas disciplinas se organizan en torno a problemas específicos y preguntas emergentes, lo que permite una mayor adaptabilidad y un enfoque en cuestiones concretas. Incluso cuando se aplican conocimientos teóricos de otras disciplinas, como los estudios literarios, la filosofía, las ciencias ambientales, la química y la física, estos no organizan la investigación de la misma manera que lo haría una teoría central. La ecocrítica y la ecología son disciplinas informadas por teorías, pero no están dirigidas por una sola teoría. Este enfoque permite a los ecocríticos y ecólogos ser flexibles y adaptativos, respondiendo a nuevos datos y desafíos emergentes. La flexibilidad y adaptabilidad son algunas de las mayores fortalezas de la ecocrítica y la ecología. Estas disciplinas se destacan por su capacidad para ajustarse y responder a nuevos datos y desafíos, permitiendo a los investigadores adaptar sus enfoques y metodologías según las necesidades del problema en cuestión. En lugar de seguir una teoría central rígida, ambas disciplinas se benefician de un enfoque que facilita la exploración y el descubrimiento continuos, adaptándose a los cambios en el conocimiento y la tecnología.
Dialéctica entre programas de investigación eco-evo-críticos
Los programas de investigación erotéticos han emergido en diversas disciplinas de las ciencias naturales, sociales y cognitivas. En biogeografía histórica (Craw & Weston, 1984), demoecología y ecología histórica (Peters, 1988; Balée, 2006), así como en la teoría de sistemas y dinámicas de no equilibrio (Zimmerer, 2000). Además, se han desarrollado programas de investigación altamente específicos, como la nematología, parasitología, estudio del fitoplancton marino y estudio de los priones (Schomaker & Been, 1998; Denegri, 2008; Nunes-Neto et al., 2009; Pidone, 2005).
En las ciencias cognitivas, los programas de investigación erotéticos también han tenido un impacto significativo. Ejemplos notables incluyen el programa de investigación neuroconexionista (Doerig et al., 2023) y el programa de investigación de la cognición encarnada (Shapiro, 2007). Asimismo, se han implementado en estudios sobre las relaciones interorganizacionales (Biermann, 2016), la economía rural y el uso de la tierra (Lowe & Phillipson, 2006), y en enfoques que integran la política social con la economía política internacional, proporcionando una evaluación crítica y holística de las políticas sociales contemporáneas (Ferragina, 2024). También abordan problemas complejos de salud urbana y planetaria (Black et al., 2018).
Los programas de investigación erotéticos merecen reconocimiento por su naturaleza distintiva. Aunque no enfocan en teorías centrales, constituyen campos teóricos compuestos por múltiples marcos conceptuales periféricos, seleccionando las asunciones más favorables para abordar nuevos problemas. Son, por lo tanto, útiles para definir su especificidad frente a objetos de estudio subestimados y enfoques conceptuales similares aplicados en diferentes disciplinas (Nettle & Frankenhuis, 2020). Los programas de investigación no están restringidos a un monismo metodológico ni a fenómenos fundamentales; en cambio, incluyen múltiples metodologías y abordan fenómenos sociales emergentes en sus contextos específicos. No se trata de una historia de teorías aisladas, sino de una historia de programas de investigación, es decir, de conjuntos de teorías relacionadas (Lakatos, 1978).
Una posibilidad teórica para entender los programas de investigación erotéticos sin caer en el relativismo científico, y conservando su valor explicativo en el progreso científico sin recurrir al cientificismo de las perspectivas estandarizadas, es el realismo crítico. Desarrollado en los años 70, el realismo crítico es una perspectiva filosófica que se centra en una ontología estratificada, emergente y transformacional (Bhaskar, 1978). Según esta teoría, la realidad se compone de diferentes niveles que interactúan entre sí: el dominio empírico (lo que se puede observar y experimentar), el dominio actual (los eventos y procesos que ocurren independientemente de si son observados) y el dominio profundo (las estructuras y mecanismos subyacentes que generan los eventos observables) (Fleetwood, 2014, p. 182). Este enfoque permite una comprensión integral de los fenómenos sociales y naturales, reconociendo que nuestro conocimiento del mundo está mediado por nuestras experiencias y contextos sociales, aunque la realidad exista independientemente de nuestra percepción.
Desde la perspectiva del realismo crítico, la metodología científica implica proteger uno o varios “núcleos duros” de hipótesis fundamentales mientras se ajustan o independizan las hipótesis auxiliares para enfrentar falsaciones y desarrollar formulaciones hipotéticas. Esta estrategia metodológica permite evaluar los programas de investigación no solo por su capacidad para predecir nuevos fenómenos y resolver problemas, sino también por su capacidad para identificar y estructurar nuevos problemas. De este modo, la ontología estratificada y transformacional propuesta por el realismo crítico complementa la estructura metodológica, permitiendo una relación dialéctica entre los programas de investigación progresivos y los nuevos programas de investigación erotéticos.
El progreso científico requiere una crítica que vaya más allá de las observaciones empíricas superficiales, explorando y transformando las estructuras subyacentes que informan los fenómenos observables (p. 184). En este sentido, la evaluación de los programas de investigación se basa en su capacidad para generar nuevas predicciones y resolver anomalías, así como en su capacidad para estructurar agendas organizadas de problemas emergentes. Esto fomenta una convivencia teórica que permite el ajuste y refinamiento de las teorías científicas mediante la aceptación de nuevas perspectivas que surgen ante problemas emergentes.
El realismo crítico proporciona un enfoque integral que reconoce la complejidad y profundidad de la realidad, complementando y enriqueciendo la metodología de los programas de investigación. Ambos enfoques enfatizan la importancia de las estructuras subyacentes y la crítica continua, proporcionando un marco teórico sólido para la investigación científica y la formulación de nuevas hipótesis frente a problemas emergentes. La naturaleza característica de las preguntas que conforman una agenda de asuntos problemáticos en ecología y ecocrítica constituye la base para su desarrollo como programas de investigación y asegura sus estructuras erotéticas. Existe una relación dialéctica entre los programas de investigación estándar y los programas de investigación organizados erotéticamente.
La distinción fundamental entre un programa de investigación estándar (A) y uno estructurado de modo erotético (B) radica en que los límites del primero diseñan las asunciones ontológicas y epistemológicas del segundo. Consideremos, por ejemplo, el programa evolutivo estándar. Se ha dicho que una asunción ontológica y epistemológica fundamental en el programa (A) es que los genes son las únicas unidades de herencia sometidas a la selección natural adaptativa. Su heurística negativa, es decir, los límites que impone a la comunidad científica, prohíbe desarrollar hipótesis que cuestionen esta asunción. Si con el tiempo surgen preguntas que no pueden resolverse empíricamente dentro de este marco, se podría establecer un programa de investigación complementario estructurado de modo erotético, denominado programa de investigación ecoevolutivo (B). Este programa erotético partiría de la restricción del programa estándar y propondría que, aunque los genes son unidades en la selección natural adaptativa, no son las únicas unidades de herencia, ya que interactúan con otros canales fisicoquímicos, ecológicos y culturales. La visión realista coexiste aquí con la visión constructivista, pues de acuerdo con ciertos fines y con ciertas condiciones los programas de investigación responden a diferentes facetas de la realidad.
La dialéctica entre (A) y (B) permite su coexistencia. (B) no puede refutar empíricamente a (A), ni (A) puede subestimar la pertinencia teórica y pragmática de (B). Ambos programas resultan útiles: (B) ofrece hipótesis novedosas y recorre caminos inexplorados para describir y explicar fenómenos no resueltos, mientras que (A) continúa acumulando evidencia robusta para explicar más fenómenos con menos hipótesis auxiliares. Esta situación de hecho opera en nuestra ciencia actual en una pluralidad inmensa de programas de investigación alrededor de agendas de preguntas interdisciplinares. Las agendas apuntan a la relación entre marcos conceptuales preexistentes que atienden desde la periferia de un programa (A) a los aspectos de una ontología estratificada, emergente y transformacional.
En el ámbito de la ciencia literaria, la teoría crítica y el ambientalismo pueden considerarse programas de investigación socioculturales tipo (A), mientras que la ecocrítica sería un programa erotético tipo (B). Los límites de cada programa tipo (A) generan asuntos problemáticos que configuran las asunciones mínimas necesarias para el nuevo programa de investigación erotético. Se sugiere que la teoría ecocrítica, al igual que la teoría ecoevolutiva, se ha constituido mediante una síntesis de agendas problemáticas recolectadas de programas de investigación tradicionales, cuyos límites se convierten en los fundamentos de un nuevo programa erotético.
Ventajas del enfoque erotético en ecología y ecocrítica
Las ciencias ambientales enfrentan desafíos complejos derivados del Antropoceno, como la desigualdad social, la gobernanza, el cambio cultural y los fenómenos ecológicos (Steffen et al., 2007). Estos problemas requieren una pluralidad metodológica, marcos conceptuales flexibles y herramientas heurísticas para abordarlos. Por ello han emergido nuevos enfoques para la investigación científica que responden a la creciente complejidad y urgencia de los problemas globales. La “ciencia post-normal” se enfoca en situaciones donde los hechos son inciertos y las decisiones urgentes, promoviendo la participación de una amplia gama de actores más allá de los expertos tradicionales (Funtowicz y Ravetz, 1993; Ravetz, 1999). La “investigación modo 2” enfatiza la colaboración transdisciplinaria y la integración de conocimientos no académicos para abordar problemas específicos y complejos de manera más efectiva (Gibbons et al., 1994). La “adaptación iterativa impulsada por problemas” (PDIA) aboga por un proceso iterativo de adaptación y aprendizaje continuo para enfrentar desafíos complejos de manera flexible y responsable (Andrews et al., 2013). La “investigación transdisciplinaria” (TDR) también promueve la colaboración entre disciplinas y actores sociales, buscando “cocrear” conocimiento relevante y aplicable (Klein, 2006; Walter et al., 2007; Carew & Wickson, 2010; Jahn et al., 2012; Lang et al., 2012; Wolf et al., 2013). La “ciencia de la sostenibilidad” busca entender y gestionar la interacción entre sistemas humanos y naturales para promover un desarrollo sostenible a largo plazo (Kates et al., 2001; Clark & Dickson, 2003; Komiyama & Takeuchi, 2006; Brandt et al., 2013; Kauffman & Arico, 2014; Heinrichs et al., 2016; Roux et al., 2017).
Por su lado, el concepto “panarquía” describe la interacción de sistemas sociales y ecológicos a través de jerarquías y ciclos adaptativos (Gunderson & Holling 2002; Allen et al., 2014). La panarquía permite a los sistemas saludables experimentar e innovar mientras se protegen de inestabilidades mediante la comunicación entre niveles estables y niveles más dinámicos. Este concepto facilita la comprensión de la sostenibilidad como la capacidad de crear, probar y mantener la adaptabilidad y las oportunidades (Holling, 2001). Los enfoques actuales sobre la ciencia hallan una correspondencia marcada con la misma constitución de la naturaleza, esta se organiza en unidades de interacción complejas, desde microorganismos hasta la biosfera. Esta organización refleja una jerarquía dinámica, donde los niveles de reestructuración no son discretos sino interconectados. Las categorías epistémicas son relativas, del mismo modo las categorías científicas no se encuentran garantizadas por una taxonomía natural.
La estructura erotética, basada en preguntas investigativas, es adecuada para la ecocrítica. Esta estructura permite la flexibilidad metodológica, la interdisciplinariedad y la innovación para responder a nuevos desafíos ambientales. Para enfrentar los desafíos complejos como el cambio climático, es necesario adoptar una “ecología de saberes” que integre diferentes formas de conocimiento y disciplinas, permitiendo un enfoque transdisciplinar que abarque todas las dimensiones humanas (Collado Ruano, 2017, p. 76). Este enfoque crítico contrasta con la ciencia hegemónica, que ha sido funcional a las estructuras de poder y que, según Arce Rojas (2020), sigue imponiendo un “colonialismo epistémico”, ignorando las voces marginadas y las formas alternativas de conocimiento (p. 82) Es destacable la importancia de considerar lo desconocido en la planificación de problemas ambientales, fomentando la diversidad de modelos y construyendo resiliencia para enfrentar futuros impactos ambientales significativos (Carpenter et al., 2009).
En ecología y ecocrítica, enfocarse en el contexto de descubrimiento más que en el de justificación sugiere formular preguntas dialécticas y responder con hipótesis retroductivas. Esta distinción es crucial para la ecocrítica, que depende de la creatividad en la formulación de hipótesis iniciales más que de la justificación empírica. Estas hipótesis catalizan futuras investigaciones empíricas y teóricas en contextos de justificación rigurosos, permitiendo explorar nuevas ideas y enfoques interdisciplinarios.
La heterogeneidad, estabilidad histórica, conectividad, jerarquía dinámica (panarquía) y accesibilidad epistemológica aseguran que la ecocrítica pueda abordar una amplia gama de problemas, manteniendo coherencia interna y un enfoque claro. Esta estructura permite que la ecocrítica no solo analice la literatura existente, sino que también influya en la producción literaria y científica, así como en las políticas ambientales, promoviendo una mayor conciencia y acción ecológica.
En este contexto de evolucion epistemológica (Belcher & Hughes, 2021) el enfoque erotético del programa de investigación ecocrítico sintetiza las posturas actuales a favor de estructuras científicas flexibles, mientras que atiende a la urgencia de abordar la inquietud ambiental desde la expresión literaria y la investigación socioecoevolutiva. Se utiliza la lógica erotética para clarificar qué cuestiones son válidas bajo diferentes paradigmas y cómo estas influyen en la investigación. Las agendas de preguntas proporcionan un marco flexible y dinámico necesario para mejorar significativamente el entendimiento de la dinámica socioecológica, la práctica científica en ciencias ambientales y la actividad ecocrítica, integrando diferentes disciplinas y perspectivas para abordar problemas complejos y específicos. La capacidad de adaptar los programas de investigación a nuevos desafíos y contextos es crucial en un mundo en constante cambio.
La organización erotética sugiere estrategias de descubrimiento científico, práctica y enseñanza de las ciencias ecosociales, manteniendo una perspectiva epistémica y sociocultural atenta a los contextos locales que facilitan la expresión de inquietudes ecológicas a través de la enunciación creativa de problemas emergentes. Entender, practicar y enseñar la ecología y la ecocrítica como estructuras erotéticas permitirá a los investigadores y educadores adaptarse a nuevos contextos y desafíos, facilitando, como se ha dicho, la flexibilidad metodológica, la interdisciplinariedad, la adaptabilidad y la innovación.
La perspectiva erotética es necesaria debido a que ni la ecología posee una teoría central, ni la ecocrítica puede considerarse una teoría en el sentido estricto de la lógica científica. Si asumimos la relevancia de pensar ecocríticamente la ecología y la consecuencia simétrica de este enfoque (pensar ecológicamente la ecocrítica), ante esta circunstancia existen tres caminos posibles:
• Renunciar a una estructura científica para estas disciplinas.
• Remitirlas o subsumirlas en los cinturones de hipótesis accesorias a otros programas de investigación.
• Estructurarlas erotéticamente para que puedan constituirse como programas de investigación por derecho propio.
Asumimos la tercera vía, en ambas ciencias la perspectiva erotética es extremadamente útil, evitando que los complejos y multidimensionales asuntos ecológicos se reduzcan a instancias específicas de una dinámica genética entre poblaciones (vía 2) o que la ecocrítica sea interpretada desde una perspectiva positivista como acopio laxo de especulaciones literarias o poéticas sin fundamento en la realidad ni capacidad de resolución de problemas (vía 1). Desde esta perspectiva sugerida, la ecología y la ecocrítica pueden experimentarse como programas de investigación ecoevolutivos y socioculturales que interactúan y se enriquecen mutuamente sin perder su identidad. Las intersecciones entre ambos campos permiten una comprensión más completa y multifacética de los problemas ambientales.
No aceptamos esta cualidad del programa de investigación ecocrítica renunciando a ninguna otra cualificación teórica. Del mismo modo en que la ecología y la biología del desarrollo son ciencias progresivas que marchan acumulando observaciones y evidencia experimental, la ecocrítica avanza construyendo conceptualización y dialogando con la evidencia científica. Por ejemplo, la ecocrítica, al incorporar la teoría evolutiva, puede desmentir las distorsiones del darwinismo social (Love, 2003b) y, adoptando la perspectiva de la construcción de nichos y la sinecología, puede llamar la atención sobre las ideologizaciones ecologistas, la demagogia, el lavado verde o la literatura pseudoecológica. Por otra parte, desde una perspectiva fenológica y bioclimática podrá inspirar a ensayistas, literatos y artistas a objetivar sus experiencias estéticas por medio de narraciones y poéticas que hallan su fundamento histórico en los referentes culturales.
La crítica ecológica informada biológicamente es crucial para abordar cuestiones ecológicas contemporáneas, ya que, al entender la materialidad del mundo natural y su relación con las culturas humanas, se pueden desafiar las representaciones antropocéntricas y promover una visión más integrada de la naturaleza y la cultura (Feder, 2014, p. 78). Para que la ecocrítica sea un programa de investigación progresivo, debe robustecer su interdisciplinariedad con conocimientos de las ciencias naturales (Buell, 2005; Heise, 2008), particularmente de la biología evolutiva y de la ecología de comunidades a fin de comprender con rigor fisiológico la relación entre seres humanos y naturaleza. Esta visión es relevante no solo para mejorar el espectro conceptual de ambas áreas del pensamiento ambiental, sino para revisar continuamente sus asunciones, inquietudes y representaciones. Para que la ecología sea un programa de investigación progresivo debe asimismo nutrirse de los conocimientos de las ciencias sociales y las humanidades. Particularmente de la literatura y la ética ambiental. Este enfoque ofrece una visión ampliada de cómo los organismos y sus entornos coevolucionan a través de procesos complejos y coordinados, eliminando la perspectiva antropocéntrica y expresando en sus agendas problemáticas una perspectiva crítica “ecoevocéntrica”2 de los procesos globales.
Organización erotética del programa de investigación ecocrítico
La ecocrítica, como campo de estudio emergente que examina la relación entre la literatura y el medio ambiente, puede conceptualizarse eficazmente como un programa de investigación en sentido estricto, siguiendo la metodología de Imre Lakatos. Lakatos, en sus obras Proofs and Refutations (1976) y The Methodology of Scientific Research Programmes (1978), propone una estructura para los programas de investigación que se divide en núcleo duro, cinturón protector, heurísticas positivas y negativas. Esta estructura proporciona una forma organizada y coherente de abordar la ecocrítica, asegurando su desarrollo sostenido y su capacidad para generar nuevo conocimiento.
El núcleo duro de un programa de investigación, según Lakatos (1978, p. 4), es la serie de hipótesis fundamentales que no se pueden abandonar sin desechar el programa entero. En el contexto de la ecocrítica, este núcleo duro se compone de asunciones epistemológicas y ontológicas fundamentales. Estas incluyen la interconexión entre cultura, literatura y medio ambiente, la importancia de las representaciones literarias, el enfoque interdisciplinario, la ética ecológica y el cambio climático. Estas premisas forman la base inquebrantable sobre la cual se construye todo el programa ecocrítico. Por ejemplo, la interconexión entre literatura y medio ambiente es crucial porque permite analizar cómo los textos literarios reflejan y moldean las percepciones culturales del entorno natural (Glotfelty & Fromm, 1996, p. XVIII). La ética ecológica impulsa el estudio de cómo la literatura puede fomentar una conciencia ecológica y una responsabilidad hacia la conservación del medio ambiente (Buell, 2005, p. 2). La interdisciplinariedad con ciencias humanas y ecología amplía el alcance del análisis ecocrítico, permitiendo un diálogo enriquecedor entre disciplinas que tradicionalmente han sido vistas como separadas. Es notable que debido a su constitución erotética el núcleo duro del programa ecocrítico no cuenta con teorías sino con reglas de juego que consisten en mantener los asuntos problemáticos de múltiples agendas estructurando el programa desde una perspectiva interdisciplinar.
El cinturón protector, según Lakatos, consiste en un conjunto de hipótesis auxiliares que protegen el núcleo duro al absorber las anomalías y permitir ajustes sin comprometer las premisas fundamentales (Lakatos, 1978, p. 48). En la ecocrítica, estas hipótesis auxiliares incluyen géneros literarios como la ficción científica, la poesía de la naturaleza, la narrativa de viajes, la literatura infantil y el realismo mágico. Estos géneros ofrecen diferentes perspectivas y enfoques para explorar la relación entre literatura y medio ambiente. Además, los contextos históricos y culturales, como la Revolución Industrial, el colonialismo y postcolonialismo, la modernidad y postmodernidad, las culturas indígenas y los movimientos sociales, enriquecen la ecocrítica al proporcionar marcos históricos y sociales específicos para el análisis (Heise, 2008, p. 5). Las interacciones artísticas, como las adaptaciones cinematográficas, las artes visuales, el teatro y performance, la música y las instalaciones artísticas, amplían aún más el alcance del análisis ecocrítico. Los movimientos ecológicos, como el ambientalismo, el ecologismo profundo, la justicia climática, la sostenibilidad y la resiliencia comunitaria, y las tecnologías y medios digitales, como las redes sociales, blogs, sitios web, proyectos de literatura digital, videojuegos y realidad virtual y aumentada, proporcionan nuevas herramientas y enfoques para el estudio ecocrítico (Garrard, 2012). Estos elementos permiten una adaptación continua del programa a medida que surgen nuevos desarrollos y desafíos en el campo ambiental.
Las heurísticas positivas y negativas son estrategias metodológicas que guían el desarrollo y la protección del programa de investigación. Las heurísticas positivas en la ecocrítica incluyen estrategias que fomentan nuevas interpretaciones, preguntas, avances interdisciplinarios, sostenibilidad y conciencia, e innovación metodológica (Lakatos, 1978, p. 50). Estas estrategias permiten que el programa ecocrítico evolucione y se adapte, generando continuamente nuevas hipótesis y teorías que enriquecen el campo. Por ejemplo, la innovación metodológica puede incluir el uso de nuevas tecnologías digitales para analizar textos literarios o la incorporación de perspectivas de justicia climática en el análisis literario (Haraway, 2016, p. 31). La sostenibilidad y conciencia promueven la idea de que la literatura no solo refleja, sino que también puede influir en la acción ambiental y el cambio social (Buell, 2005, p. 7).
Las heurísticas negativas, por otro lado, son estrategias que protegen el núcleo duro del programa, prohibiendo cambios que podrían comprometer su estabilidad y coherencia. En la ecocrítica, estas incluyen la protección de la interconexión entre literatura y medio ambiente, la importancia de las representaciones literarias, mantener el enfoque interdisciplinario, conservar la ética ecológica y mantener la relevancia del cambio climático como un tema central (Lakatos, 1978, p. 51). Estas estrategias aseguran que el programa mantenga su integridad y enfoque, evitando desviaciones que podrían diluir su propósito fundamental. La estructura erotética, que organiza el conocimiento en torno a preguntas investigativas, es particularmente adecuada para la ecocrítica. La integración de preguntas y la estructura organizativa basada en la indagación permiten que el campo se mantenga dinámico y relevante. La flexibilidad metodológica, la interdisciplinariedad y la adaptación e innovación garantizan que el programa pueda responder a nuevos desafíos y desarrollos en el campo ambiental.
La estructura erotética de los programas de investigación ecocríticos enfatiza la pluralidad y diversidad de enfoques dentro del campo. Cada disciplina, desde la literatura y la filosofía hasta la biología evolutiva y la economía, aporta marcos conceptuales y preguntas de investigación específicas que enriquecen el análisis ecocrítico. Campos de la literatura como la teoría literaria, la lingüística y la filología exploran cómo las narrativas literarias influyen en la percepción pública del cambio climático, el papel de los discursos lingüísticos en la construcción de la identidad ambiental, y la evolución de las descripciones de la naturaleza en la literatura (Johns-Putra, 2019; Fill, 2018; Stibbe, 2015; Glotfelty & Fromm, 1996; Buell, 2005; Heise, 2008).
Ámbitos de la filosofía como la filosofía del lenguaje, la ética ambiental y la estética ambiental investigan cómo los conceptos ecológicos afectan nuestras construcciones filosóficas del lenguaje, los principios éticos para guiar las políticas ambientales, y la influencia de las percepciones estéticas de los paisajes naturales en las políticas de conservación (Morton, 2007; Alaimo, 2010; Plumwood, 2002; Attfield, 2014; Gardiner, 2011; Jamieson, 2014; Brady, 2018; Berleant, 2012; Carlson, 2009).
Áreas de la filosofía de las ciencias, como la ontología, la epistemología, la sociología de las ciencias y la filosofía de la tecnología abordan cuestiones sobre las nuevas realidades ontológicas emergentes de la crisis ecológica, la construcción del conocimiento ecológico en la ciencia moderna, y el papel de la tecnología en la mitigación y adaptación al cambio climático (Bennett, 2010; Braidotti, 2013; Morton, 2016; Haraway, 2013; Latour, 1999; Harding, 1991; Yearley, 1996; Jasanoff, 2012; Wynne, 1996; Schneider, 2014; Klein, 2015; Lovins, 2019).
La sociología y la antropología con su conjunto de teorías de la cultura examinan cómo las teorías culturales pueden movilizar acciones colectivas contra el cambio climático y cómo la teoría crítica puede desmantelar las estructuras de poder que perpetúan la degradación ambiental (Norgaard, 2011; Manzo, 2010; Pellow, 2017; Pulido, 2018; Mohai et al., 2009). La teoría política y la teoría económica abordan modelos de gobernanza para enfrentar desafíos ecológicos globales y cómo las teorías económicas pueden incorporar principios de sostenibilidad para fomentar una economía verde (Dryzek, 2013; Ostrom, 2010; Paavola, 2005; Jacobs, 2013; Pearce et al., 2019; Daly, 1996). Así mismo, la economía con su enfoque de la teoría urbanista examina enfoques urbanísticos que pueden mitigar los impactos del cambio climático en las ciudades, explorando cómo la planificación urbana puede adaptarse para mejorar la resiliencia climática (Bulkeley, 2013; Calthorpe, 2010).
Conclusiones
Se ha propuesto un enfoque erotético para estructurar la ecocrítica, centrado en la formulación de preguntas y la elaboración de agendas problemáticas. Los principales hallazgos y resultados de la investigación se pueden resumir de la siguiente manera:
La investigación demuestra que la interdependencia entre preguntas y agendas de problemas es crucial para la flexibilidad y adaptabilidad metodológica de la ecocrítica. Esto permite abordar de manera efectiva la complejidad de los problemas ecológicos contemporáneos. La estructura erotética facilita la actualización continua de hipótesis y problemas, incorporando nuevos datos y tecnologías. Este enfoque es esencial para mantener la relevancia de las prácticas científicas y educativas en un entorno en constante cambio. La integración de conceptos y metodologías de diferentes disciplinas, como la biología, la filosofía y la literatura, enriquece el análisis ecocrítico y permite abordar los problemas ecológicos desde una perspectiva integral. Además, el uso de preguntas e hipótesis retroductivas promueve la creatividad en la práctica científica, facilitando la generación de nuevas ideas y marcos conceptuales que son vitales para la evolución y adaptación de los programas de investigación.
La ecocrítica, al carecer de una teoría central unificadora, se organiza en torno a problemas específicos y cuestiones emergentes. Esta característica evita la rigidez y facilita la exploración continua y el descubrimiento de nuevas perspectivas y soluciones. Se enfatiza la necesidad de enseñar la formulación de preguntas y el desarrollo de agendas problemáticas en la educación científica y literaria. Esto prepara a los investigadores para abordar eficazmente los problemas ecológicos emergentes y mejora la estructura y utilidad de la ecocrítica. La investigación resalta la profunda relación entre el programa ecocrítico y el programa ecoevolutivo, considerándolos paradigmas de investigación con una estructura erotética. Esta relación dialéctica facilita el desarrollo de nuevas hipótesis y la adaptación de marcos conceptuales a las necesidades actuales, destacando la importancia de la interdisciplinariedad en la investigación científica.
Los resultados sugieren que el enfoque erotético puede ser una herramienta poderosa para mejorar la flexibilidad, adaptabilidad e interdisciplinariedad en la investigación ecocrítica y ecoevolutiva. Esto tiene importantes implicaciones para la práctica científica y educativa, ya que permite una mejor respuesta a los desafíos ecológicos contemporáneos. No obstante, una limitación potencial de este estudio es que, aunque se ha demostrado la utilidad del enfoque erotético, su implementación práctica puede requerir un cambio significativo en las metodologías tradicionales de investigación y enseñanza. Además, se necesita más investigación empírica para validar y refinar este enfoque. Futuras investigaciones podrían explorar la implementación práctica del enfoque erotético en diversos contextos educativos y científicos. Además, se podrían desarrollar estudios comparativos para evaluar la eficacia de este enfoque en relación con otros modelos metodológicos. En definitiva, el enfoque erotético propuesto en este artículo proporciona una estructura robusta y flexible para la ecocrítica, integrando diversas disciplinas y promoviendo la innovación metodológica. Este enfoque es crucial para abordar de manera efectiva la complejidad de los problemas ecológicos y sociales en el contexto del Antropoceno, facilitando una práctica científica y educativa más dinámica y adaptada a las necesidades actuales.