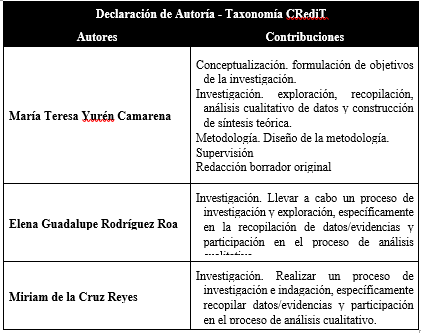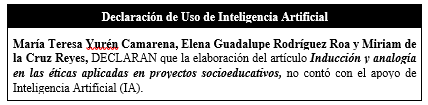Introducción
El tema de este trabajo es la lógica que subyace a las éticas aplicadas en proyectos socioeducativos. Se trata de un tema relevante porque los proyectos socioeducativos normalmente se dirigen a poblaciones vulnerables con la intención de contribuir a la solución de algún problema apremiante (acceso al agua potable, suficiencia alimentaria, salud física y mental, entre otros).
El objetivo es mostrar las ventajas que aportan las lógicas inductiva y analógica en la estructuración de las éticas que se aplican en ese tipo de proyectos. Se parte de un supuesto que tiene dos componentes:
• Todo proyecto e intervención en el ámbito social tiene una dimensión ética que radica en las interacciones, las finalidades y valores que involucra, así como en los principios, pautas y procedimientos que se siguen para tomar decisiones cuando se enfrentan situaciones problemáticas de carácter ético. A esta dimensión se le conoce como “ética aplicada”.
• Al conjunto de elementos que constituyen una ética aplicada subyace uno o varios procedimientos lógicos que le dan estructura (deducción, inducción, analogía o una combinación de ellos).
El problema al que se refiere este artículo alude a que el trabajo educativo en cualquiera de sus modalidades y funciones conlleva siempre una dimensión ética, con sus correspondientes lógicas, no solo porque en los procesos educativos los valores y las formas de ser moral constituyen finalidades, sino también porque la ética está presente en las interacciones que dan cuerpo a esos procesos. La dimensión ética en la educación ha sido ampliamente estudiada por lo que se refiere a la ética profesional y a las interacciones en el aula de diferentes tipos y niveles, pero las investigaciones han sido escasas cuando se trata de proyectos socioeducativos que se realizan normalmente en una modalidad no formal. Esto es lo que se pone en el foco de la investigación expuesta aquí: se identifica cuáles son las lógicas prevalecientes en esos proyectos, con cuales éticas aplicadas se combinan y qué efectos tiene esa combinación en el aprendizaje y la conformación de disposiciones morales.
Cuando se trata de éticas aplicadas, predomina la tendencia a sostener que las éticas principialistas, a las que subyace una lógica deductiva, constituyen la mejor vía para enfrentar dilemas y tomar decisiones. Frente a esa tendencia principialista, la idea que se defiende en este trabajo es que, al incluir la inducción y la analogía en proyectos socioeducativos, se contribuye a la mejora de los aprendizajes y a la producción de pautas de comportamiento y convicciones morales más firmes y acordes con el contexto respectivo.
La metodología aplicada es de corte analítico y cualitativo. Se examina en 12 casos cómo se articula la ética aplicada (interacciones, valores, finalidades) con la(s) lógica(s) que la estructuran, poniendo especial atención en los efectos que tienen las interacciones, en las finalidades educativas y en la construcción de pautas y criterios de juicio moral. Como resultado de este examen se arriba a cuatro tipos o modelos de articulación.
El contenido de este artículo se estructura en seis partes: en la primera se exponen los resultados de la revisión de la literatura; en la segunda se presentan los elementos teóricos que dan sustento al análisis realizado; en la tercera se describe la metodología; después, se exponen los resultados del análisis, seguidos de una discusión y algunas conclusiones.
Lógicas y éticas aplicadas: la revisión de la literatura
En las dos últimas décadas se ha publicado una gran cantidad de artículos y libros en torno a éticas aplicadas en distintos ámbitos del saber y de prácticas que involucran cuestiones morales controvertidas o dilemáticas. Entre esos ámbitos están la sostenibilidad, la interculturalidad, el género, el uso de la tecnología, la salud y la muerte, etc. Algunos de esos trabajos hacen explícitas las lógicas que acompañan las éticas aplicadas y a ellos se refieren los siguientes apartados.
Deducción y éticas principialistas
El concepto “éticas aplicadas” se asocia con frecuencia a un procedimiento que consiste en establecer principios generales definidos en el ámbito de las éticas académicas, a partir de los cuales se deducen códigos de conducta y criterios para resolver dilemas, así como pautas para distinguir buenas y malas prácticas. Según Knapp y Fingerhut (2024), el concepto alude a la aplicación de la ética en áreas especializadas o profesiones. Hirsch Adler (2013) explicita cuatro principios que suelen fundamentar las éticas profesionales: beneficencia (exige tener en cuenta y legitimar la consecución de determinados bienes y servicios), no maleficencia (ordena evitar daños físicos, emocionales y legales), autonomía (precisa garantizar el derecho de las personas a ser informadas y expresar su consentimiento, así como a ser respetadas en su privacidad) y justicia (demanda la distribución racional de recursos, riesgos y responsabilidades).
En el ámbito de la ética de la investigación también es preponderante la posición principialista de corte deductivo (Aluja & Birke, 2004; Honorato et al., 2022). Los principios que se mencionan son los mismos que valen para las éticas profesionales, pero con algunos agregados como el mérito e integridad en la investigación (Koepsel y Ruiz, 2015) o la validez científica (Cruz et al., 2020). Es frecuente que se ponga énfasis en algunas cualidades derivadas de esos principios, entre ellas están: el respeto a la dignidad humana, la confidencialidad, la transparencia, el cuidado en el manejo de animales, la honestidad, el respeto a la propiedad intelectual y la responsabilidad social. Se suele suponer, sin exponer cómo sucede, que los principios se internalizan y constituyen el “ethos del investigador” (Koepsell y Ruiz, 2015; Bos, 2020). También en el ámbito de la investigación, los principios se consideran necesarios para tomar decisiones y resolver dilemas; a partir de ellos se establecen listados de buenas y malas conductas (Zúñiga, 2020), tanto en el desarrollo de la investigación, como en la publicación, la edición y la dictaminación de la misma.
Las éticas aplicadas a los problemas ambientales muestran igualmente una prevalencia de la lógica deductiva. Faria (2020) considera que la ética aplicada es una reflexión racional genérica sobre la relación entre agentes morales y elementos del mundo natural. La autora revisa varias posiciones al respecto (antropocentrismo, biocentrismo, holismo, pluralismo, ética animal) y determina como supuesto básico para la deducción que los seres humanos deciden cuáles entidades y procesos no humanos son moralmente considerables.
Las éticas aplicadas que prevalecen en el ámbito de las tecnologías son de corte principialista y deductivista. Linares (2018) aporta múltiples argumentos para justificar esta posición, señala que la extensión del poder tecnológico ha transformado la autocomprensión del ser humano y ha impuesto la racionalidad tecnológica cuyo imperativo se resume en la idea de que todo lo realizable técnicamente está moralmente justificado y debe materializarse. El autor opta por un antropocentrismo moderado y un biocentrismo jerarquizado, enmarcado en cuatro principios:
• Responsabilidad (que obliga a asegurar la existencia de seres morales capaces de ser responsables).
• Precaución (aún sin pruebas científicas contundentes, es indispensable pausar o inhibir la acción tecnológica que podría generar un daño global transgeneracional).
• Protección de la autonomía individual y comunitaria (sin afectar la libertad de otros).
• Justicia distributiva (de beneficios y riesgos tecnológicos).
En relación con la inteligencia artificial (IA), también González y Martínez (2020) optan por una postura principialista. Desde su perspectiva, las éticas aplicadas deben contribuir a resolver dilemas éticos, aplicando los siguientes principios: respeto y protección a las personas, garantizando su autonomía, evitando hacerles daño, maximizando los beneficios que les brinda la IA y reduciendo los perjuicios que pudieran causarles.
La inducción y la analogía articuladas al diálogo y la participación
En contraparte, en varios campos de prácticas sociales se construyen inductivamente máximas o criterios a partir del conocimiento específico de los casos y contextos, gracias a la participación de las personas involucradas y al diálogo para comparar puntos de vista, encontrar semejanzas y diferencias, y arribar a consensos.
Algunos artículos sobre ética de la investigación revelan una lógica distinta a la deductiva. Por ejemplo, Darretxe et al. (2020) advierten que todo proceso de investigación supone una opción ideológica y ética, sobre todo si se pretende que la investigación sea inclusiva. Sostienen la conveniencia de la investigación participativa que implica un nuevo perfil de quien investiga: alguien que aprende en colaboración con otros, busca la transformación social y está dispuesto a abandonar una postura de poder y control sobre el proceso. Coincidiendo con esta posición, Calvo (2022) se refiere a una ética dialógica abierta a la reflexión sobre principios, valores, virtudes, fines, móviles y afectos que orientan y motivan a las personas en contextos particulares.
De las éticas reconocidas en el ámbito de lo ambiental: la utilitarista, la deontológica y la ética de las virtudes, Marcos y Valera (2022) apuestan por esta última, considerando que, en lugar de un conocimiento predictivo, se requiere de un conocimiento experiencial y reflexivo. Según estos autores, la idea de actuar localmente, pensando globalmente, hace necesario combinar el estudio de la naturaleza con un actuar virtuoso a partir de buenas inclinaciones, más que de principios generales y abstractos.
En el ámbito de la bioética, Honorato et al. (2022) advierten que el principio de la autonomía resulta problemático al ponerlo en relación con temas como la eutanasia o la voluntad anticipada. Para hacerlo efectivo se requiere pasar de un modelo asistencial paternalista a un modelo participativo; en el primero, el médico suele menospreciar la capacidad cognitiva de su paciente y mantiene el poder de decisión; en el segundo se ofrece información al paciente y la oportunidad de decidir sobre su tratamiento, determinando también criterios de valor. Vergara (2022), además, sostiene que la preparación para el buen morir tiene relación estrecha con el contexto sociocultural.
Por su parte, en el campo de la bioética social, Rojas y Nemogá (2021) consideran que el reconocimiento de la igualdad y dignidad de las culturas obliga a comprender la manera en la que cada comunidad maneja su interdependencia con la naturaleza. Una postura semejante es la que sostienen Munguía y Mancilla (2023) cuando señalan que la bioética social procura dar solución a las situaciones sociales de injusticia, sobre la base de la comprensión de la identidad y la diversidad cultural de los pueblos originarios, de su percepción sobre la calidad de vida y su relación con la tierra.
La combinación de la deducción con la inducción
En las éticas aplicadas al tratamiento de algunos problemas específicos (ambiente, género, enfermedades, tecnologías) se observa la combinación de procedimientos lógicos. Por ejemplo, Salazar et al. (2020) sostienen que las éticas aplicadas buscan ofrecer reflexiones éticofilosóficas que contribuyan a la solución de problemas morales en campos concretos. Para que esto sea posible, se requiere de un trabajo multidisciplinar colaborativo, que integre a expertos y tomadores de decisiones políticas. Esta forma de ética aplicada se concreta en políticas públicas que toman en cuenta las relaciones de poder, lo que hace indispensable bajar del ámbito abstracto al de la empiria para el acopio y tratamiento de datos particulares, y el reconocimiento de valores y criterios diversos.
Por su parte, Terrones y Rocha (2024) proponen la hermenéutica crítica para descubrir los aspectos morales comprometidos en las actividades humanas. Consideran que las iniciativas deontológicas son insuficientes, especialmente en el campo de la IA, porque el cumplimiento mecánico de los códigos no implica el cuestionamiento normativo ni motiva a la discusión sobre las buenas prácticas. Su propuesta es de corte procedimental, dialógica, hermenéutica y crítica.
En resumen, incluso cuando en las éticas aplicadas prevalece el principialismo con su lógica deductiva, en muchos campos de prácticas sociales se ve la conveniencia de comprender los contextos particulares, promover el diálogo y la participación de los involucrados para arribar dialógicamente a pautas y criterios éticos que contribuyan mejor a la solución de problemas. Esto resulta más evidente si se considera que varios de estos campos se refieren a las prácticas en un doble sentido: “Tratan sobre la práctica humana e inquieren por el bien de ésta” (Silva Carreño et al., 2023, p. 192).
Los referentes teóricos
Responder a la pregunta ¿qué son las éticas aplicadas? ha sido una tarea emprendida por diversos autores desde el siglo XX. La discusión en torno a este tema se acompaña también de posiciones en torno a las lógicas que subyacen a esas éticas.
Sobre el estatuto de las éticas aplicadas y sus lógicas
Oswaldo Guariglia (1996) se refiere a las dificultades y posibilidades de las éticas aplicadas vistas desde la perspectiva de diversas éticas teóricas. En primer lugar, alude a una posición anticognitivista o emotivista que sostiene la imposibilidad de una ética aplicada, argumentando que una disciplina teórica no puede extenderse sobre una diversidad tan grande de problemas como los que presenta la realidad concreta. También se refiere a una posición cognitivista y universalista que niega la posibilidad de esas éticas considerando que el nivel teórico es general y consta de unos pocos principios y reglas de inferencia, mientras que la especificidad de los casos a los que estos principios se aplican requiere una tarea adicional de descripción y tipificación, que vuelve necesario contar con la ayuda de expertos en cada campo del conocimiento, lo cual trae consigo salir del ámbito de la ética. Desde la posición de Guariglia (1996), conviene ir desarrollando, mediante el estudio de cada caso y valiéndose de un tipo de razonamiento práctico que amplíe a través de la analogía su campo de aplicación, una casuística que serviría luego como jurisprudencia para la resolución de nuevos casos.
Esta forma de casuística y otras posibilidades son analizadas críticamente por Adela Cortina (1993, 1996), para justificar su propia posición. Como punto de partida, asume que se trata no de una, sino de múltiples éticas aplicadas que “pretenden orientar la acción en la vida cotidiana” (1996, p. 120). Sostiene que, a diferencia de la ética o filosofía moral cuya finalidad es fundamentar lo moral y encontrar, desde las éticas teóricas o académicas, principios aplicables a la vida, las éticas aplicadas son asunto de quienes son interlocutores válidos en las cuestiones morales que les afectan en algún ámbito de la vida social. Según Cortina (1996), las morales individuales son insuficientes para resolver los problemas de la convivencia, por ello, es conveniente construir cooperativamente, en cada campo de acción problemático, un marco de reflexión que oriente la toma de decisiones. Esta construcción hace indispensable el diálogo y la comparación de puntos de vista.
Respecto al método de construcción de esas éticas, Cortina (1996) distingue tres modelos que resultan insuficientes y expone el propio. El primer modelo responde al ideal deductivo y consiste en una casuística que “considera los casos concretos como una particularización de los principios generales” (p. 122). Adquiere la forma del silogismo práctico de corte aristotélico, pero al arribar al momento particular, recurre a la prudencia. La falla que ve en este modelo radica en la imposibilidad de contar con principios materiales que sean universales. Si hay que partir de un principio, dice, este tiene que ser formal o procedimental.
Un segundo modelo coincide con la forma de casuística a la que se refiere Guariglia (1996). En este se sustituyen los principios por máximas, entendidas como “criterios sabios y prudentes de actuación práctica” (Cortina, 1996, p. 123) obtenidas inductivamente por convergencia de juicios que brindan probabilidad y se basan en la experiencia. El problema advertido por Cortina (1996), radica en que cuando las máximas entran en conflicto se suele acudir a principios materiales aceptados por intuición que no aseguran decisiones racionales. Se hace necesario recurrir a un principio procedimental.
Un tercer modelo sostiene el principio procedimental de la ética discursiva: “Sólo son válidas aquellas normas de acción con las que podrían estar de acuerdo todos los posibles afectados como participantes en un discurso práctico” (Habermas citado en Cortina, 1996, p. 126). La aplicación del principio no es simple: requiere de la racionalidad estratégica y ha de obedecer a un principio ético dialógico, como si se actuara en una comunidad ideal de comunicación, lo cual resulta problemático. Desde la ética del discurso, dice Cortina (1993), se recurre al discurso práctico para pasar del “yo pienso” al “nosotros argumentamos”. Los valores, principios o máximas y estrategias se plantean teniendo en cuenta a los afectados en cada caso concreto. Si bien este modelo resulta necesario, es insuficiente si no se recurre a la circularidad hermenéutica.
La circularidad hermenéutica y el papel de la inducción y la analogía
Coincidimos con Cortina (1996) y otros autores al sostener que lo que corresponde a las éticas aplicadas es el diseño del marco racional de aplicación “que goza de la circularidad propia de la hermenéutica crítica” (pp. 127-128). Se trata de que los interlocutores válidos, con el apoyo de especialistas en cada campo, encuentren principios de alcance medio y valores aplicables en el contexto problemático del que se trata, para lograr, de manera cooperativa, un determinado bien, lo cual suele exigir el cultivo de hábitos o disposiciones de los participantes y las respectivas convicciones, así como el desarrollo de alguna estrategia respetuosa de los valores que comparten quienes participan.
La circularidad hermenéutica interpretada por Villa Sánchez (2023), con base en Ricœur, es complementaria de la que expone Cortina, porque da una salida al problema de cómo se resuelve la tensión entre los principios -que son la base del juicio moral- y las convicciones -que surgen de las convenciones-. Según Villa Sánchez (2023, p. 168), el círculo hermenéutico, propio de la praxis, está conformado por tres momentos: lo bueno, lo justo y su aplicación. Retomando a Ricœur, señala que la salida de la tensión entre argumentación y convicción no es teórica, sino práctica, y radica en el juicio moral en situación, es decir, en la prudencia. Así, la tensión entre lo que es tenido por bueno (en un determinado contexto) y por justo (con pretensión de universalidad) no termina en una confrontación, sino en la necesidad de clarificar uno y otro a fin de que “la estimación como buena y respetable atribuida a la acción recaiga en el agente de dicha acción” (p. 180). Es la sabiduría práctica del agente la que debe mediar para que “la justicia merezca realmente el título de equidad” (Ricœur citado en Villa Sánchez, 2023, p. 184). Al respecto, cabe agregar que esa mediación también se da entre la pluralidad de la comunidad y la autonomía del sujeto moral, así como entre la legalidad que atraviesa a las instituciones y las tradiciones de la comunidad.
La importancia de la propuesta de Ricœur, dice Villa Sánchez (2023), radica en que se aleja de la ética de la argumentación de Habermas y Apel, en la medida en que concede que la razón que analiza es siempre “una razón impura, contextualizada, histórica, comunitaria” (p. 171), que atiende a la tradición y a las convenciones o costumbres. Al mismo tiempo, se aleja del contextualismo, en la medida en que se atiende a la exigencia de universalización, considerando que una “apología de la diferencia por la diferencia […] convierte en indiferentes todas las diferencias en la medida en que hace inútil cualquier discusión” (Ricœur citado en Villa Sánchez, 2023, p. 171). Más que un camino de mera comprensión, se sigue un proceso dialéctico que necesariamente incluye la crítica. Se trata de una criticidad atenta a la “coherencia entre lenguaje, pensamiento y acción que vincula los estados de la mente, las emociones y la historicidad” (Rodríguez Ortiz et al., 2023, p. 235).
Si bien resulta pertinente para el tema del que se ocupa esta investigación la amplia justificación que aporta Villa Sánchez (2023) a la propuesta de Ricœur (1996) en torno a la sabiduría práctica como elemento de mediación, también es conveniente considerar que, cuando se habla de ética aplicada, tal sabiduría no puede ser solo la de un líder, una vanguardia o un grupo de iluminados, sino la de una comunidad reflexiva que delibera en el marco de un discurso práctico, como plantea Cortina. Esto le da al proceso un matiz político.
También hay que tener en cuenta que las máximas o pautas de alcance medio tienen un carácter problemático o conjetural que -de manera análoga a las hipótesis obtenidas por la lógica del descubrimiento (Beuchot, 2009) que incluye a la inducción, la analogía y la abducción- requieren para su aplicación de atender no solo lo común en varios casos, sino también la diferencia. Como afirma Beuchot (2009), es en el diálogo con otros donde se aducen argumentos en pro y en contra, y se hace una deliberación atravesada por la phrónesis (prudencia). De ahí la importancia de esta forma de lógica.
No se trata, entonces, simplemente de aplicar ciertos principios a problemas concretos, sino de construir cooperativamente máximas y estrategias de acción para el logro del bien común. Al respecto, Palazzi y Román (2005) consideran que la búsqueda de soluciones a problemas nuevos que surgen en determinados contextos, contribuye a revisar y recrear la moral social (o eticidad) existente y pone en tela de juicio las prácticas y formas de actuación acostumbradas. Por ello, afirman que la ética aplicada requiere de una conciencia abierta y crítica, así como de la disposición a asumir el riesgo de afectar intereses. Desde su perspectiva, la ética aplicada conlleva una responsabilidad retroactiva (sobre errores del pasado) y proactiva (se corren riesgos y se proyecta hacia el futuro), así como la necesidad de narrarse. Esto último requiere de la dialéctica identidad-alteridad (Ricœur, 1996; Silva Carreño et al., 2023) que incluye el reconocimiento de sí mismo y el reconocimiento del otro.
La discusión sobre las éticas aplicadas que se ha expuesto, sirve de base para adoptar una posición distinta a la principialista y deductivista. En esta posición pasan a un primer plano las máximas, entendidas como criterios prudenciales, más que los principios. La inducción y la analogía se perfilan como procedimientos lógicos más adecuados para favorecer aprendizajes y la construcción de convicciones morales ligadas al contexto, más que los principios abstractos impuestos desde fuera. Asimismo, se vuelven relevantes las dialécticas mediadas por la prudencia, más que la obediencia a códigos preestablecidos. Esta posición es consecuencia del procedimiento analítico-sintético llevado a cabo, que se describe a continuación.
Metodología
En esta investigación se aplica un enfoque cualitativo de análisis de contenido dirigido (Hsieh & Shanon, 2005), cuyo punto de partida fue la identificación y elaboración de conceptos clave: proyecto socioeducativo, lógica deductiva, lógica inductiva, lógica analógica, círculo hermenéutico. El momento analítico fue seguido de un procedimiento de síntesis para articular las lógicas con las éticas, examinar sus resultados y determinar algunos patrones que pueden servir de criterios para ulteriores investigaciones.
La selección de los proyectos para analizar considera lo siguiente:
• Por proyecto socioeducativo se entiende un conjunto de actividades planeadas y organizadas para brindar un servicio educativo en modalidad no formal a un grupo de población determinado, que generalmente se encuentra en situación de desventaja social.
• Cada proyecto socioeducativo constituye un dispositivo de educación que incluye objetivos, metas, recursos, estrategias y reglas de operación, aunque estos elementos no siempre sean explícitos.
• En los proyectos socioeducativos suelen estar involucrados distintos agentes que imponen su impronta al diseño y operación. Frecuentemente intervienen organizaciones de la sociedad civil (OSC), pero también instituciones educativas de carácter público o privado e incluso agencias gubernamentales. Desde luego, también participa la población a la que se le brinda el servicio educativo.
• No siempre la planeación y diseño del proyecto anteceden a las actividades que se ponen en marcha; a veces, el proyecto se va construyendo a la par de su realización.
• Un rasgo invariable de este tipo de proyectos consiste en que surgen de la cooperación, el acuerdo y la disposición de los involucrados para cumplir con ciertos objetivos y reglas. Es en las interacciones que constituyen estas actividades donde se llevan a cabo y pueden ser analizadas las éticas aplicadas.
Al examinar los casos, se dio respuesta a las siguientes preguntas: ¿quiénes y cómo participan en el proyecto?, ¿cuáles son los procedimientos lógicos que se perciben en las interacciones?, ¿cuál es el papel que las personas involucradas en el proyecto asumen en relación con los principios, las máximas, los criterios o pautas morales?
La selección de los casos fue difícil porque la mayoría de los artículos en los que se reportan proyectos socioeducativos no brindan toda la información que se requiere para dar respuesta a estas preguntas. Por eso, aunque se revisaron más de una treintena de artículos, se seleccionaron solo doce casos que permitieron determinar cuatro clases de proyectos. Los artículos recuperados reportan experiencias de los últimos veinte años.
Una primera clasificación surgió del proceso analítico que dio por resultado una distinción gruesa:
• Aquellos proyectos que se basaron en algún código previo, un conjunto de principios pre-establecidos o un listado de buenas y malas prácticas.
• Aquellos que establecieron, mediante el diálogo, las máximas o reglas que habrían de seguir los participantes.
En relación con este último grupo, se identificó quiénes participaron en la determinación de las máximas y si para ello se consideraron las características específicas del grupo social o comunidad beneficiada, si las máximas o reglas fueron objeto de reflexión y discusión colectiva, y si en ese proceso se tuvo como referente algún principio general. También se tomó nota de las situaciones problemáticas, si las hubo, al momento de aplicar las máximas en casos particulares y cómo se resolvieron. Para organizar los resultados del análisis se elaboraron tablas de contraste. El momento de análisis culminó con la articulación, en cada caso, de las lógicas subyacentes a las éticas que se identificaron. Mientras que el momento de síntesis consistió en la comparación entre los casos analizados, para obtener una clasificación que consideramos preliminar.
Resultados
El análisis y la síntesis realizados con base en los proyectos socioeducativos seleccionados permitió distinguir cuatro clases de combinación que se muestran a continuación.
Ética prescriptiva y lógica deductiva
La ética es prescriptiva cuando los principios determinados por quienes brindan el servicio educativo, derivan en máximas y reglas, conforme a las cuales se realiza el proceso. Esto suele darse en proyectos en los que se otorga un bien o un beneficio condicionado a una capacitación o al manejo de información de carácter técnico o ideológico. En este tipo de proyectos suelen participar OSC o instancias gubernamentales.
Diversas políticas de gobierno se concretan en propuestas de este tipo. Un ejemplo de estas es el Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia: Empresas de la Mujer Morelense 2014 (Periódico Oficial Tierra y Libertad, 2014). Su objetivo consiste en apoyar con crédito en condiciones preferenciales las actividades productivas y el autoempleo de las jefas de familia del estado de Morelos, para empoderarlas y mejorar la calidad de vida de sus familias atendiendo al criterio de equidad. El programa establece que cada proyecto debía ser presentado por grupos de entre tres y siete mujeres, con la intención de favorecer el desarrollo comunitario y contribuir a la reconstrucción del tejido social. Para elaborar los proyectos se brindó una capacitación técnica a las interesadas. Los resultados no fueron los esperados porque los grupos se formaron de manera forzada, su motivación fue la cooperación interesada que no contribuyó al desarrollo comunitario y no se forjaron lazos de confianza y reciprocidad (Yurén, 2017).
Como en los proyectos socioeducativos asociados a otras políticas, en el caso que se ofrece como ejemplo los objetivos y los principios éticos resultan muy abstractos y la estrategia demasiado prescriptiva y poco flexible. A esto se agrega que el componente educativo se manejó como condicionamiento más que como oportunidad formativa y la participación fue pasiva e impuesta.
Ética del reconocimiento y lógicas alternadas
En cinco de los casos examinados, los objetivos y la estrategia educativa fueron establecidos de antemano por quienes prestaron el servicio, así como los principios que orientaban el proyecto (justicia, igualdad, inclusión, paz) y las máximas que guiaron la estrategia. Se puede considerar, entonces, que el marco general fue un procedimiento deductivo, sin embargo, en cada una de estas experiencias se promovió el diálogo y el reconocimiento intersubjetivo, así como la producción de criterios o pautas morales de carácter conjetural, que permitió hacer propuestas en relación con problemas vividos en contextos específicos. En cuatro casos (Caballer et al. 2022; Mijangos et al., 2017; Catalá & Perales, 2017; Rodríguez Roa et al., 2023) se buscó cumplir un objetivo educativo utilizando como mediación el arte; en otro caso, el proceso se llevó a cabo en el marco de un programa de aprendizaje servicio (Cortijo et al., 2022).
En todos los casos se favoreció una convivencia respetuosa y experiencias empáticas, así como la comunicación horizontal entre los participantes, ya sea para evitar la violencia (Mijangos et al., 2017), o para contribuir a la integración intercultural (Caballer et al. 2022) y la cohesión social (Catalá & Perales, 2017). Especialmente se estimuló el reconocimiento del otro y la confianza (Cortijo et al., 2022). A estas formas de interacción le atribuyen los buenos resultados quienes reportan esos proyectos socioeducativos.
Esto resultó muy claro en el proyecto reportado por Rodríguez Roa et al. (2023), donde se utilizó el arte como mediación para lograr un posicionamiento ético frente a la violencia. La estrategia consistió en talleres cuya finalidad era lograr, mediante lenguajes artísticos, la reflexión y concienciación acerca de las implicaciones de la violencia en el entorno y generar formas posibles de resiliencia y acción en la construcción de paz. El proceso dialógico, empático y creativo contribuyó a sensibilizar a quienes participaron: cada uno tomó conciencia de las formas en que padece y ejerce violencia, y expresó un compromiso en la construcción de la paz. El tema y el objetivo de los talleres se prestó para favorecer una ética dialógica, el reconocimiento de sí y del otro, y la toma de posición responsable. De este modo, la lógica inicial deductiva cedió el paso a la inducción y la analogía, que favorecieron la comprensión de lo particular, la escucha atenta y la solidaridad.
Ética dialógica y lógica del descubrimiento
En relación con los proyectos socioeducativos, Corbella (2021) se refiere a algunas pautas propuestas por Martha Nussbaum y Amartya Sen: respetar la libertad individual de los sujetos; fomentar su agencia para empoderarlos; crear, priorizar y potenciar sus capacidades por encima de sus limitaciones; procurar la participación activa e igualitaria de los agentes de la relación socioeducativa; facilitar la autonomía personal para evitar acciones autoritarias e impuestas; llevar a cabo la atención individualizada con especial sensibilidad a la diversidad cultural. Aunque el autor se refiere a “principios” consideramos que se trata más bien de reglas obtenidas inductivamente a partir de diversos proyectos en los que el diálogo y la agencia constituyeron la estrategia educativa básica.
Esta combinación puede observarse en proyectos donde se aplicó la estrategia de la comunidad de aprendizaje o alguna análoga, favoreciendo que la población beneficiada participara desde el principio tomando decisiones en relación con las tareas y objetivos. En palabras de quienes reportan una de esas experiencias (Astorga et al., 2023) se buscó realizar un proceso de investigación-acción en donde se llevó a cabo la coconstrucción de saberes con sentidos y finalidades propias, el reconocimiento bajo las formas de amor, igualdad y estima social, y la validación del trabajo por parte de quienes participaron. En otro caso (Cavallo, 2022) se favoreció una metodología dialógica-participativa para que personas adultas y jóvenes desarrollaran habilidades y actitudes en talleres organizados conforme a sus intereses, estimulando la autogestión. En un tercer caso (Vargas et al., 2021) se procuró una educación en la interculturalidad y la reflexión sobre dilemas morales con el fin de combatir la discriminación y el racismo. Se aplicó una estrategia lúdica, y aunque la participación no se logró desde el principio, se hizo posible a lo largo del proceso de manera que niños y niñas hicieran propuestas para ir adaptando el plan general a sus intereses.
Un proyecto complejo, que duró varios años y tuvo diversas variantes, se inició con la intención de contribuir a que madres de familia jornaleras migrantes estimularan la escolaridad de sus hijos e iniciaran ellas mismas un proceso de aprendizaje a lo largo de su vida. La experiencia reportada en el primer año (Yurén & De la Cruz, 2011) mostró que la flexibilidad del dispositivo, una mediación signada por el reconocimiento intersubjetivo y la apertura al diálogo, fueron la oportunidad para trabajar diversos temas de interés para las participantes (la gestación, el aprendizaje, la justicia, la buena convivencia, la educación de los menores, entre otros). Las interacciones incrementaron su interés por aprender. Las mujeres reflexionaron sobre su relación con las instituciones e hicieron planes para el futuro; se reconocieron como aprendientes y encontraron la posibilidad de asumir el rol de enseñantes en una experiencia en la que cada una preparó una presentación con diapositivas para enseñar a otras a elaborar algún platillo (mole, flan, donas, tortillas, etc.). Hubo también un momento en que las participantes organizaron un convivio para retribuir a quienes fungieron como educadores.
Los casos reseñados aquí revelan procesos en los que se favoreció la comprensión del contexto particular, el diálogo y las propuestas de quienes participaron, tanto en la determinación de los criterios y pautas de acción como en la puesta en marcha de las actividades para cumplir los objetivos de los proyectos respectivos. La cognición situada y la actividad en el proceso de aprender, aunadas al trabajo con y para otros contribuyeron no solo al cumplimiento de los objetivos educativos, sino también a la conformación de una conciencia solidaria y tolerante. La inducción y la analogía estructuraron la ética aplicada.
Ética prudencial de la hermenéutica crítica y lógica dialéctica
Recorrer los diferentes momentos del círculo hermenéutico no resulta fácil y requiere de largo tiempo. Un ejemplo de ello es un proyecto socioeducativo desarrollado desde 2010 por varias OSC, en colaboración con comunidades indígenas de la sierra de Jalisco, México. El proyecto, reportado por Lobo y Yurén (2023), tuvo por objetivo apoyar el proceso de transformación de comunidades wixaritari en extrema pobreza y marginación, en su esfuerzo por lograr sostenibilidad social, ambiental, económica y cultural, en respuesta a sus necesidades y tomando como punto de partida el acceso al agua potable. El proyecto Ha Ta Tukari (“Agua, nuestra vida”) inició cuando representantes de la comunidad La Cebolleta y de las OSC Isla Urbana y ConcentrArte asumieron el compromiso de trabajar juntos para instalar sistemas de captación de agua de lluvia en la sierra. A esta red de actores se fueron sumando, a lo largo del tiempo, colaboradores y voluntarios. La actividad en red requirió de múltiples acuerdos y de una organización articulada por relaciones empáticas, reconocimiento ético recíproco y un propósito común (Lobo & Yurén, 2023).
Una vez que se avanzó en satisfacer la necesidad de acceso al agua, surgieron otras necesidades que demandaron nuevas actividades. La estrategia de intervención se diseñó y desarrolló en dos líneas entrelazadas: educación y empoderamiento comunitario. Se implementaron talleres para favorecer el desarrollo de capacidades requeridas en tareas específicas y se realizaron actividades que permitieran a los participantes configurar sus propias nociones, identificar los problemas sociales y ambientales que les afectaban y desarrollar capacidades para superarlos mediante la resiliencia, la expresión artística y el trabajo conjunto.
El método de intervención, denominado “La Ventana Infinita” (Lobo & Yurén, 2021), tiene un carácter integrador (permite al participante la ejercitación de sus múltiples inteligencias) y sensible (favorece un proceso creativo-artístico que integra la percepción, las sensaciones y los sentimientos), conduce a los participantes al reconocimiento de sí mismos en relación con su entorno social y natural, dándoles herramientas para enfrentar sus problemas y mejorar su situación de vida. Es de carácter lúdico y flexible, su postulado básico sostiene que la creación artística es un agente generador de transformación social, porque el arte es, en sí mismo, un proceso de transformación.
Para implementar la estrategia socioeducativa fueron necesarios el diagnóstico, el monitoreo y la evaluación periódica, que se llevaron a cabo de manera dialógica. En varios momentos se requirió el debate y la deliberación colectiva para reconocer las necesidades y lo que había que cambiar, así como para generar estrategias de cambio e implementarlas. También se reunieron narraciones de los participantes, que fueron la base para realizar ajustes a los programas diseñados.
La implementación de la estrategia socioeducativa puso en movimiento la dialéctica entre la particularidad de la comunidad -usos, costumbres, sentido de pertenencia y lazos afectivos- y la universalidad de los derechos humanos. También hizo posible la articulación entre los participantes, lo cual significó borrar los límites jerárquicos y culturales, y combinar el respeto a la tradición con la innovación para coestructurar espacios y producciones. Asimismo, estimuló la crítica a la eticidad existente y favoreció la autonomía y el empoderamiento de la comunidad, lo que permitió a sus integrantes tomar posición frente a los poderes formales e informales.
Las transformaciones observadas permiten afirmar que quienes integran la red (OSC y comunidad) han respondido, a través de su actividad, a un objetivo pragmático (promover el acceso al agua potable) conforme a una exigencia axiológica de sostenibilidad y autonomía. La lógica instrumental cedió el paso a una lógica comunicativa (Habermas, 1989) y la comunidad y sus miembros se han vuelto más autónomos e implicados; niños, niñas y mujeres fueron visibilizados, se abrieron para ellos espacios de expresión y se crearon redes de apoyo entre pares. Las mujeres se interesaron por aprender más sobre sus cuerpos y los procesos de gestación, así como los cuidados que requerían; ahora están accediendo a cargos de elección popular y participando en la toma de decisiones que afectan a la comunidad y a sus vidas. Hasta la fecha, las comunidades wixaritari continúan en su proceso de transformación.
Las lógicas prevalecientes en este largo proceso fueron la inducción y la analogía, que estructuraron la participación, el diálogo y la comprensión de la particularidad sociocultural, sin menoscabo de someter lo bueno (valores, normas, prácticas, costumbres) al análisis y dictamen del juicio moral apoyado en principios con pretensión universalista (justicia, equidad, autonomía), para finalmente superar los “atascos prácticos” mediante la sabiduría práctica o prudencial.
En este largo proceso se han generado múltiples aprendizajes y capacidades, tanto en la población wixárika como en los integrantes de las OSC. Estos logros, aunados a la solución de problemas de corte ambiental y social, también contribuyeron a un ejercicio de comprensión de sí y de los otros, y de autovigilancia moral, que se refleja en las actividades desarrolladas en favor de las generaciones presentes y futuras, en su relación con la naturaleza.
Discusión
Lo que mostró la revisión de la literatura es que, en relación con las éticas aplicadas en distintos ámbitos, existe una tendencia al principialismo lejana de la hermenéutica crítica y de las dialécticas que involucra. Sin embargo, en los proyectos socioeducativos esa tendencia es menor. Las experiencias de distintos grupos parecen haber influido en una forma de trabajo que favorece la participación, el diálogo, la comprensión de lo particular y la actividad fundada en la crítica.
De los casos examinados se infieren algunas implicaciones. En primer lugar, no existe relación biunívoca entre las éticas aplicadas a proyectos socioeducativos y las lógicas que le dan estructura a las actividades realizadas. En segundo lugar, la validez de las éticas aplicadas no depende totalmente de su estructura lógica, pero esta contribuye en buena medida a la calidad de los resultados y del proceso seguido.
Cuando se procura la circularidad hermenéutica y la perspectiva dialéctica, se incluyen invariablemente el conocimiento y comprensión de la particularidad para proceder inductiva y analógicamente (Beuchot, 2009; Villa Sánchez, 2023). Esto abre vías de realización de las éticas que superan la rigidez prescriptiva y a menudo poco eficaz del deductivismo.
La combinación de la circularidad hermenéutica con la inducción y la analogía contribuye a los buenos aprendizajes y a la constitución de la conciencia moral. Esto se debe a que, por un lado, la inducción y la analogía dan sustento a la dialogicidad y la búsqueda de consenso que son indispensables para la construcción de máximas o criterios prudenciales, así como de fuertes convicciones (Cortina, 1996; Ricœur, 1996). Por otro lado, esos procedimientos lógicos requieren trabajar en contextos específicos sobre problemas y situaciones reales, cuya solución hace necesaria la colaboración con otros. Dicho en otros términos, no solo demanda la actividad cognitiva de los aprendientes, sino también obliga a una “cognición situada” que confiere relevancia al aprendizaje y lo enriquece por la actividad social (Díaz Barriga & Hernández, 2002).
Conclusiones
El principal aporte del trabajo realizado consiste en mostrar que la combinación de la inducción y la analogía con determinadas perspectivas éticas tiene efectos favorables en los aprendizajes y en la conformación de la conciencia moral de quienes participan en los proyectos socioeducativos.
Se distinguen cuatro clases de combinaciones y se concluye que los mejores resultados obedecen a la incorporación de la lógica inductiva y la analogía en los procesos educativos. Cuando los objetivos, las reglas y la estrategia de intervención se establecen de antemano y no existe el momento dialógico y de coconstrucción entre quienes educan y quienes serán educados, entonces los resultados suelen tener menor impacto educativo que el de los proyectos construidos y desarrollados cooperativamente. Algo que sucede con frecuencia en los proyectos no cooperativos es que el grupo de educandos se ve como algo homogéneo, sin considerar las diferencias de los participantes. El resultado suele estar por debajo de las expectativas de quienes diseñan el proyecto.
Se concluye que, de manera análoga a lo que sucede en la producción del conocimiento científico, en la producción de principios, máximas y pautas para el comportamiento moral operan dos lógicas básicas: la primera consiste en deducir de principios, justificados de alguna manera en algún ámbito institucional (academia, iglesia, partido, entre otros), las normas, valores y pautas que se consideran éticamente válidas; la segunda es la lógica del descubrimiento que consiste en procurar la comprensión de las situaciones problemáticas particulares y, mediante procedimientos de inducción y analogía, arribar a la formulación de máximas, finalidades valiosas y pautas de comportamiento ético para la solución práctica a los problemas enfrentados; la participación activa en este proceso se traduce en convicciones. Si bien la primera de las lógicas es la más socorrida porque da la impresión de solidez ética, en el ámbito educativo tiene resultados limitados porque no demanda gran actividad del aprendiente. El segundo camino, en cambio, conlleva una cognición situada y mayor actividad del aprendiente, lo que asegura mejores aprendizajes (Díaz Barriga & Hernández, 2002), al tiempo que garantiza fortaleza en las convicciones morales (Cortina, 1996).
Se reconoce que la limitación principal de esta investigación es el escaso número de casos analizados, debido en buena medida a que la descripción de los proyectos suele ser insuficiente para su análisis. En una futura investigación convendrá destacar con mayor claridad cómo se lleva a cabo el procedimiento inductivo y la analogía para generar criterios y pautas de comportamiento moral que se corresponden con convicciones asumidas. Eso demandará un trabajo de observación y de entrevistas enfocadas directamente a develar ese proceso.